|
|
CULTO Y CULTURA: POVEDA
Choose another message board |
|
Reply |
Message 1 of 7 on the subject |
|
| From: ESKARLATA (Original message) |
Sent: 13/11/2009 16:58 |
Con el que he tenido el placer de hacer un TEMASCAL este fin de semana en la Sierra Madrileña.
Desde aquí GRACIAS Jose María Poveda.
Eskarlata
Entrevista a José María Poveda
José María Poveda, es doctor en medicina, especialista en Neuropsiquiatría y profesor de Psiquiatría en la Universidad Autónoma de Madrid. Es colaborador habitual en programas de radio y televisión y se define como un aventurero del siglo XXI
¿Cómo se auto-presentaría?
Un médico psiquiatra al que le gusta mucho viajar. Un aventurero del siglo XXI que hace viajes interiores y viajes exteriores. Un intelectual extrovertido: una persona que en situaciones extremas suele usar mas la cabeza que el impulso o el corazón, pero que tiende a hacer cosas mas que a quedarse pensando. Es mas activo que pasivo.
¿Qué es una persona sana?
Una persona sana es aquella que conjuga perfectamente las perspectivas que tiene del pasado, el presente y el futuro, una persona capaz de integrar y equilibrar en su vida las tres inercias temporales. Una persona excesivamente inmersa en una dinámica de "pasados" suele inclinarse a comportamientos y formas de pensar cargadas de sensibilidad, de un exceso de emotividad, y se convierte en un ser
demasiado vulnerable. La persona que tiene inclinación a pensar en exceso en el futuro, suele ser una persona en abundancia controladora, planificadora, estresada, y con una pesada carga de ansiedad. Por último, una persona excesivamente centrada en el presente, suele acarrear también una serie de defectos que vulneran y deterioran su vida. Desde mi punto de vista, una persona sana es una persona que vive en un espacio mayor de presente pero sin perder de vista, en un perfecto acople, una buena dosis de pasado y de visión de futuro. Las raíces y las metas también son importantes, qué duda cabe.
¿Están enfermos los enfermos mentales?
Depende de hasta dónde se extienda la palabra enfermedad, la palabra enfermedad tiene un origen latino, que venía a significar : "alguien que no es firme por sí mismo", entonces necesitaba del cuidado, de la firmeza de alguien para poder regresar a su independencia. Por tanto, el concepto de enfermedad es muy relativo, y el problema de las enfermedades mentales es que se les aplican criterios médicos que a la hora de describir lo que una persona tiene en la cabeza, se quedan un tanto escasos. La enfermedad mental no es meramente un hecho corporal, físico, porque las personas no son solamente un cuerpo, sino que vivimos además en un mundo de relaciones. Y la gente puede sufrir más intensamente por sus relaciones que por lo que les pasa por su cuerpo.
Lo que llamamos mente, son significaciones distintas, la relación que uno tiene con lo que percibe puede tener diferencias enormes entre unas personas y otras, por ejemplo, una bandera puede poner muy loco al personal, o muy feliz. La mente juega con símbolos. Y si esto está enfermo hay que preguntarse ¿quién ha dicho eso, ¿por qué?, ¿de qué? Sin duda es delicado hablar ahí de enfermedades, pero sí hay una serie de nombres griegos, usados para ciertas conductas de la gente que tienen muchas limitaciones, y a veces, ciertas ventajas.
Todos los médicos, de todas formas, saben que no hay enfermedades sino enfermos, que hay gente que de la enfermedad saca conclusiones y lecciones valiosísimas, y gente que se limita a guardar resentimiento hacia aquellas personas que lo han abocado a su enfermedad.
¿Tiene cabida el chamanismo en la sociedad actual? ¿Quiénes los representan?
Los chamanes son hombres que se forman a sí mismos, después de haber superado la enfermedad, la conocen de primera mano, mientras que los médicos actuales, conocen muchas enfermedades, pero la mayoría de segundas o terceras manos.
Y contestando a tu pregunta, creo que sí tiene cabida, pero yo soy partidario del neo-chamanismo, de una postura de síntesis.
La humanidad ha hecho grandes progresos, estamos a punto de llegar al 2000, y debe ser natural que haya una complementariedad.
Una de las cosas que he aprendido de mi relación con los chamanes, es la capacidad de escuchar con respeto al paciente, ver el mundo y la vida desde los ojos del paciente, eso es algo muy importante. Técnicamente, la medicina occidental ha hecho grandes avances en cuanto a diagnóstico, y el chamanismo puede aportar ese aspecto humanitario que tanta falta hace.
Por eso yo prefiero hablar de medicinas complementarias. Es necesaria quizás, una relación paciente-médico cercana a la familiaridad. Aunque sé que es difícil por las propias estructuras sanitarias: exceso de pacientes, perdida de visión global,....
¿Es cierto toda esta tendencia de terapias holísticas, cuando explican que todos los males del hombre, se curan con amor?
Amor es una palabra acogedora a nivel social, y que produce un estado de bienestar en dos direcciones, que abre caminos a cualquier situación fastidiada. En buena medida, el mundo emocional ocupa una posición intermedia, la mayor parte de la información pasa antes por filtros emocionales, y es el sistema límbico el que juega a ¿qué significado tiene esto?, ¿debo alarmarme? En este sentido, y en la medida en que el amor es el estar emocionalmente bien, puede hacer disminuir o cuanto menos, modificar las cosas. Pero usarlo como tópico tiene un problema desde el punto de vista científico, y es que no tenemos dosis, no se le puede dar a este paciente una dosis de 20 de amor, y a este otro 30.
La cuantificación de los estados emocionales es muy complicada. Pero no cabe duda de que una red social amistosa hace la vida más agradable en cualquier circunstancia.
Sabemos, doctor Poveda, que está usted trabajando en un aparato revolucionario que analiza la voz, ¿nos puede contar algo más sobre
ello?
Saber de las emociones a través del tipo de voz es un instrumento eficaz porque nos puede llevar a objetivar. La voz, aunque tiene una serie de aportaciones en sí misma, como son el dar significado y transmitir un mensaje, la voz, también puede ser analizada y cuantificada, y como ese sonido está producido por un conjunto de músculos. Cuando alguien está nervioso, los músculos sufren microtemblores focalizados, que aunque no tenían en todos los casos una traducción en el sonido de la voz, son capaces de ser ampliados por determinados sistemas electrónicos. Lo que ocurre es que la actividad cerebral, a la hora de hablar necesita de una supervisión tan grande que absorve muchos megas de RAM, entonces, cualquier cosa que perturbe al cerebro se traduce en una desatención a la tarea de supervisar la voz emitida. A través de eso se pueden encontrar registrar estados de estres,... pero lo que es más importante, es que los últimos equipos diseñados para analizar la voz distinguen entre dos tipos de estres, uno intelectual, que le pone a uno nervioso porque no entiende intelectualmente lo que está pasando, y otro de tipo emocional. Este aparato de análisis de voz, por tanto es una novedad comparable a la aparición del microscopio en la medicina. Permitirá grandes avances en las psicoterapias por dos razones, no sólo porque nos permitirán descubrir los estados emocionales de la gente, sino también porque los terapeutas podrán saber cuando están nerviosos en el desarrollo de su trabajo, y puede servirles de adiestramiento.
Hay quien dice que Internet es un refugio para personas con problemas de relación porque crea relaciones "virtuales".¿Que piensa de esto?
Internet es un medio en que la gente todavía está falta de experiencia. Internet es un medio de comunicación igual que el teléfono. Al principio había gente que con el teléfono se mosqueaba mucho. Eso se supera con la experiencia. Esa posición me parece errónea. Por que actualmente por ejemplo se esta utilizando internet como un instrumento de sociabilización en la rehabilitación de pacientes mentales a los cuales les viene muy bien entrenar en estas cosas y tener primero relaciones "virtuales". Las personas intelectuales introvertidas son las primeras en beneficiarse mas que las personas impulsivas o emocionales. Ya que entre las personas intelectuales son en las que se da el mayor número de esquizofrenias o paranoias. Para estas personas internet es muy cómodo y muy estimulante. Para las personas normales internet permite conexiones que antes eran impensables. Es un intrumento que aumenta la comunicación.
¿Cuál es tu conclusión de tu experiencia personal en la radio?
Es un medio extraordinario. La posibilidad de trabajar en medios de comunicación social es muy formativa, te encuentras gente de todos los estilos, de todos los grupos sociales en un momento donde uno tiene que contar con un tiempo muy limitado. Se puede aprender mucho por el mero hecho de participar. Las respuestas de la gente son muy agradecidas en la medida en que se ayuda a descomplicar la vida al personal.
¿Cree usted en el pensamiento creativo?, ¿lo que pensamos es la verdad de nuestras vidas?, y, lo más importante, ¿se puede cambiar?
Esto se llama constructivismo, la realidad la tenemos predeterminada, bien por nuestra capacidad de percibir como por la idea evidente de que en el mundo de la mente, la atención es lo que crea la realidad, siempre se selecciona lo que te regala la atención. Si la regalamos a cosas destructivas podemos llegar a la enfermedad mental, pero que duda cabe que si regalamos la atención a cosas que sean constructivas y útiles, uno las agranda. Así, uno puede agrandar el dolor prestándole atención, y disminuirlo prestándole atención a otra cosa.
Hay una segunda cuestión que es lo que yo llamo el gran mantenedor de los problemas y los éxitos, que son los hábitos, si uno tiene los hábitos bajo control las cosas parecen hacerse solas, pero si por el contrario, el hábito no está controlado, o es destructivo y no adaptativo, nos puede hacer perder mucho tiempo.
Ha estudiado el Eneagrama, ¿Qué ventajas tipológicas ha encontrado en él?
Es verdad que el eneagrama me interesa muchísimo, porque permite una lectura de la realidad, de las personas, porque es un instrumento para leer hacia afuera y hacia adentro, personas e incluso instituciones, como la ONU (pacificador), las militares (asertivas), ayudadoras como la Cruz Roja, y perfeccionistas como son las instituciones religiosas. Se puede leer la realidad y las interacciones entre estas instituciones usando el modelo del eneagrama, pero es que incluso a la hora de volverse loco, si uno resulta que conoce su posición en el eneagrama, reconoce las posibilidades que tiene de enloquecer, porque nadie puede volverse loco en el mismo momento, sino que tenemos preferencias por la locura según el tipo de personalidad. Es útil el estudio del eneagrama en el trabajo de psicoterapia que yo realizo, me alivia mucho las cosas, y me permite enseñar a la gente a conocerse a sí mismas, y por tanto, a
anticipar.
¿Por qué se fue usted a vivir al campo?
Yo trabajaba en un departamento en la universidad que se llamaba de Eco-psicología y personalidad, y echaba unas charlas maravillosas a la gente de lo bonita que era la naturaleza, de lo enriquecedor que era para la persona humana vivir cerca del campo y de los animales, y un día me convenció tanto que decidí ponerlo en práctica. A mí desde pequeño siempre me había gustado la vida en la naturaleza, y realmente lo que he hecho ha sido irme al sitio donde mejor me sentía. Para mí ha sido un aumento de la calidad de vida, aunque el arranque es a veces duro, porque yo no vivo en un pueblo, sino en el campo. Pero el problema que tiene vivir en el campo es que si te enganchas y te gusta, luego es muy difícil volver a la ciudad, amoldarse de nuevo a ella. Y es que vivir en el campo puede causar cierto vicio. Pero a mí me gusta sufrir y disfrutar las estaciones.
También, al estar en el campo, puedo tener vecinos como los animales normales del campo, como perros, gatos y caballos, que pueden ayudar mucho en muchos sentidos.
|
|
|
 First
First
 Previous
2 to 7 of 7
Next
Previous
2 to 7 of 7
Next
 Last
Last

|
|
Reply |
Message 2 of 7 on the subject |
|
Eso tenemos entendido, que los animales pueden sanar enfermedades mentales, ¿cómo es esto posible?
Los animales pueden ser de muchísima ayuda, sobre todo los mamíferos como perros, gatos, caballos e incluso delfines. Los hombres, al vivir en la ciudad se han acostumbrado a vivir demasiado en su mente, y el ponerse en contacto con animales ayuda a recobrar naturalidad, quitarse miedos y establecer relaciones. Las personas más asustadas que conozco, que son los autistas y las personas muy ansiosas, pueden quitarse el miedo cuando acarician a un gato recién nacido o a un perrito, o pueden invertir y ser ellos quienes quiten el miedo a alguien, esto es formidable, y la verdad es que funciona.
Un consejo para el próximo milenio...
Aprender a observar y a sonreir. Dos ingredientes para levantarse bien
----------------------------------------------------------
Tras la huella de los maestros
Opinan: J.M. Póveda, Marysol Olba
Enrique Miret Magdalena, J. A. Marina
Reportaje de Roberto Calvo
Es en el mito donde se nos cuenta que los dioses, temerosos de que los mortales llegaran a conocer la verdad, y por tanto, a ser como ellos, la escondieron a la vista, y para estar seguros de que no la encontraríamos, utilizaron el factor sorpresa de ocultarla dentro de nosotros mismos.
Y quizás llevaran razón, quizás no exista un lugar tan inaccesible para el hombre, que las esquinas descuidadas de su propia verdad. Desde ese mítico momento, hasta los últimos estertores del milenio que expira, la figura del maestro se ha mostrado como necesaria para la búsqueda diaria del motor de nuestras vidas.
Pero el maestro es, fue, y será siempre una figura difusa, que, como la belleza, parece residir más en quien la contempla, que en ella misma. Maestro, gurú, héroe, guía, modelo, iniciador, orientador,... sin duda las definiciones se escurren como agua en las manos de un niño, por eso en Verdemente hemos querido sondear las voces de personas cuyo mundo gira en torno al criterio, la reflexión y la erudición, dejarlas fluir, acercarse y enfrentarse, para ver de cerca si sus palabras de veras pueden acotar un término que parece tan amplio y complejo, como amplias y complejas son las personalidades que lo miran.
José María Póveda, Marysol Olba, Enrique Miret Magdalena, J. Antonio Marina, opinaron.
José María Poveda, psiquiatra y colaborador habitual en medios de comunicación, antepone en su jerarquía de preferencias la figura de un héroe antes que la de un maestro, tanto en cuanto, "la gente vive metida en la hipnosis de lo cotidiano, y las únicas figuras que rompen ese sopor, son los héroes".
Partiendo de una postura matizadamente igualitarista, "todas las personas son esencialmente iguales y accesoriamente diferentes", propone descubrir "al maestro que hay dentro de uno mismo, rescatando las respuestas, con cabeza y corazón para seguir adelante". En todo caso, el maestro se encuentre dentro o fuera de uno mismo, "debe ser una persona capaz de mantener un sentido del humor adecuado en todo momento", que es lo que J.M. Poveda define como "humor realista".
No hay maestros, tal cual nos indica la palabra, o tal cual la queremos identificar, pero sí hay "gente singular que ha vivido un tipo de vida que merece la pena conocerse, por lo que puede aportar a las nuestras".
A J. M. Poveda, sin duda, le interesa saber y conocer de primera mano cómo han respondido los grandes ante los retos de la vida, como "la enfermedad, el dolor, al amor y a la muerte". Ejemplos, quizás varios -personales e intransferibles eso sí-, como Paramahansa Yogananda, Gandhi, etc.. Pero en esencia, no es un creyente fervoroso de los maestros, y más bien se acerca a la figura de los gatos, que "no tienen maestros, sólo amigos".
En definitiva, puestos a apostar por algún maestro, apuesta por "aquél que no cree adicción".
La postura de
"Pero no maestros, sino grandes personas, personas de una alta calidad humana".
Marysol siente la vida como un proceso de aprendizaje, donde las ocasiones duras no deberían desviarnos de nuestro punto medio de equilibrio interior, "la necesidad de estar centrados, de estar conectados con nuestro propio centro". Cada uno vive lo que le toca vivir, parece ser el resumen de su filosofía existencial, pero parece haber "una relación inversamente proporcional de que cuanto más interés puedan tener las experiencias de alguien, más situaciones extremas pasan por una persona". Y es que uno nunca sabe cuando una caída, no es más que la oportunidad que el destino nos brinda para despertar. Porque en la vida, según Marysol, "todo es relativo, todo es posible y todo cambia, y eso se debe aplicar a lo bueno y a lo malo. Es útil esa reflexión triple, que nos ayuda a saber que estamos inmersos en ciclos, y que lo que en apariencia puede parecer bueno, a la larga puede convertirse en malo, y viceversa". Sin duda es ahí, donde nuestro maestro, debe emerger y dar luz a nuestro camino.
Frente a esta concepción, de claro equilibrio intimista, nace otra, más palpable quizás, tal vez más didáctica - desde el punto de vista académico -, en la que el teólogo, periodista y escritor,
Cuando le preguntamos sobre las características que debería poseer todo maestro que se precie, Miret parece desviar su mirada hacia la memoria histórica, y busca de entre los grandes pensadores a aquél que mejor supo manejar sus palabras.
"Para mí, el prototipo de maestro es el gran filósofo Sócrates, porque hablaba con todo el mundo, y a todo el mundo le sacaba de dentro lo que verdaderamente podía cambiar y orientar su propia vida". Para Miret Magdalena, la educación nace de uno mismo, de lo que todos llevamos dentro, "y el que sabe sacar eso tan positivo que convive en nuestro interior, es justamente el maestro". En definitiva, un autodesarrollador del ser humano.
Las palabras de este pensador parecen girar en torno a una teoría universal de similitudes comunes entre todas las personas, por eso él cree que "el maestro que haya vivido muchas facetas de la vida, y que además sea completamente sincero consigo mismo, encontrará ya todas las experiencias fundamentales que puede tener cualquier persona, porque en realidad, todos los seres humanos llevamos algo que es muy parecido y que es en parte bueno y en parte malo. Por tanto, si hacemos ese esfuerzo de autoconocimiento, podremos conocer también a los demás".
Por último,
Por tanto, nos encontramos a otro pensador que coloca al maestro como eje de la evolución personal. Pero para Marina, éste maestro debe tener unas características muy peculiares: "El maestro nunca procura su lucimiento, nunca procura someter al alumno, sino que está empeñado en que el alumno aprenda a ser autónomo. Su enseñanza, por tanto, consiste en enseñar al discípulo a que deje de ser discípulo".
Y concluye : "El maestro no es una figura intelectual pura, sino que se parece a lo que tradicionalmente se llamaba el sabio, que tiene que tener un equilibrio perfecto entre conocimientos y experiencias, para poder saber en cada momento, los problemas con los que se enfrenta y la manera de hacerse comprender"
Los cuatro están abiertos a un abrazo de contenido mutuo. Cada autor, parece aportar un nuevo punto de luz sobre la cuestión, y sobre interpretaciones que parecen enfrentadas, se termina dilucidando un nivel de complementación.. Así, la espiritualidad de Marysol Olba, se redondea en la erudición de Miret Magdalena. Y el cientifismo ilustrado de José Antonio Marina comparte huecos con el virtuosismo de Jose María Poveda.
En definitiva, una nueva unión mística entre cuerpo, mente y espíritu, en constante gravitación sobre la idea del maestro. Esperamos que sepan ver en estas sabias palabras, cuatro concepciones diferentes de vida, que arrojan cuatro concepciones diferentes del maestro.
Y es que el maestro, ¿no es sólo una perspectiva? Que cada cual busque donde crea que ha de buscar, porque el maestro nos puede estar esperando a la vuelta de cualquier esquina.
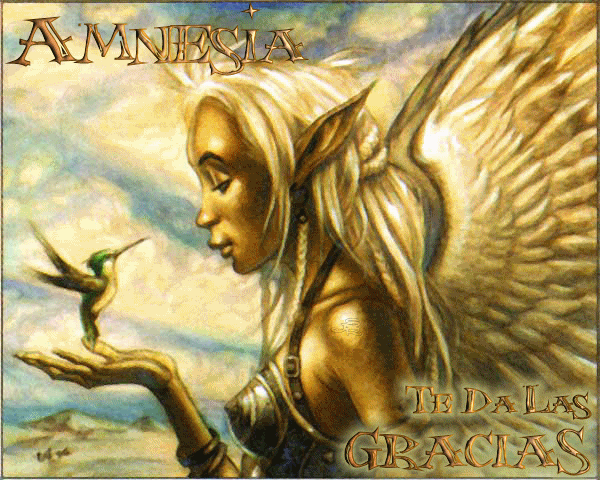
|
|
|
|
Reply |
Message 3 of 7 on the subject |
|
perdon, al que tuve el placer de conocer fue a Jesús Póveda, hermano de Jose María, del que tb he oido hablar muy bien.
Este es Jesús.
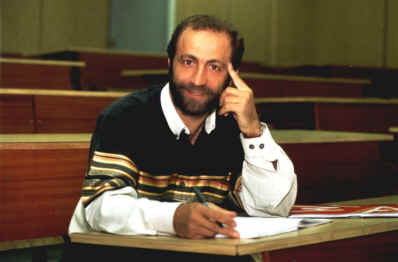 
Jesús Poveda: La conciencia en acción
Entrevista al Dr. Jesús Poveda por Rafael Hidalgo Navarro (fecha realización: 24-3-2006)
Le veo aparecer con una pequeña mochila al hombro entre los pasajeros que llegan en el AVE. Sobre el traje lleva una cazadora roja con la frase “Elige la vida”. Desde el primer momento asoma una personalidad cordial, serena y alerta. Es Jesús Poveda, psiquiatra, profesor universitario, presidente de Pro-Vida Madrid, presentador del programa televisivo “Con la vida en los talones” en el Canal Popular y anual inquilino de los calabozos de la comisaría de Tetuán (Madrid). Este último “timbre” lo ha conseguido manifestándose periódicamente frente al abortorio Dator de Madrid en señal de protesta por lo que allí dentro está sucediendo, y lo que sucede es que cada año acaban con la vida de más de 8.000 bebés. Las cifras en nuestro país ya alcanzan los 85.000 abortos anuales y el número continúa incrementándose.
Desde que en su época de estudiante universitario se comprometiera con la defensa de la vida de los no nacidos este madrileño, que está a punto de cumplir los 50, ha acumulado innumerables experiencias.
“Cada uno tiene sus comienzos, el mío fue en Ginecología de La Paz en 1983. Yo estaba terminando la carrera, momentos antes de que la carrera acabara conmigo” (añade con humor). Por aquel entonces había saltado al debate público la posibilidad de legalizar el aborto. Nos explica cómo tras practicar un legrado a una mujer que había sufrido un aborto espontáneo se quedó solo contemplando al embrión muerto. “Entonces me propuse ser una de esas personas que dan voz a los que no tienen voz, ni voto, ni entran en las estadísticas.”
Desde aquel momento se implicó en distintas actividades a través de Jóvenes Pro-Vida. Por un lado en el ámbito asistencial, asesorando y ayudando a mujeres embarazadas que pensaban abortar. “Dice el Talmut que quien salva a un hombre salva a la humanidad; yo considero que he salvado a parte de la humanidad, he salvado a mujeres que iban a abortar. Yo alardeo de tener más de un centenar de “ahijados”, algunos incluso de «pila»”. Es tan terrible para una madre pensar que ha podido poner en peligro la vida de su hijo que al cabo de los años les cuesta reconocer incluso que iban a abortar. “Cuando le das la vuelta a ese terrible camino y el niño nace, las madres crean un mecanismo de defensa por el cual no reconocen que iban a abortar.”
Otro ámbito al que se ha dedicado es el de la formación. “Siempre he dicho que dejan de abortar los que dejan de ignorar. Conocer cosas te hace más libre y los libres abortan menos. En los centros abortistas a las madres no les dejan ver las ecografías ni oír los latidos del corazón de sus hijos, y es que si les dejan no abortan.”
El tercer aspecto en el que se ha implicado es el de la denuncia. De los tres supuestos que recoge nuestra legislación para autorizar un aborto (violación, malformación del feto y daños psicológicos para la mujer) la inmensa mayoría se amparan en el que hace referencia a la salud psíquica de la madre. Dicho supuesto se ha convertido en un auténtico coladero que permite realizar cualquier aborto. “Desde mi condición de médico y de profesor de Psicología Médica, tengo perfecta constancia de que ese 90% de abortos se acogen a una gran mentira que se hace creíble gracias a la complicidad activa y pasiva de muchos: unos callan, mientras dejan hacer a otros.
Cuando vino la Ley del Aborto yo era de los más contrarios, pero una vez que está por lo menos que se respete.”
Y es que Poveda y los abogados de Pro-Vida llegaron a denunciar al Fiscal General del Estado, Leopoldo Torres, por prevaricación. “Una mujer a la que habían practicado un aborto sufrió hemorragias e infecciones y denunció a la clínica -nos cuenta-. El juez para comprobar si esa clínica actuaba de modo irregular mandó a una pareja joven de policías judiciales haciéndose pasar por novios; los de la clínica los citaron para una semana después. Cual fue su asombro cuando a la semana siguiente si no aclaran que son policías a ella la hacen abortar sin ni siquiera estar embarazada. El juez vio claros indicios de ilegalidad y cuando se estaba tipificando el delito, que es lo que hace la fiscalía, el Fiscal General del Estado mandó archivar rápidamente aquello.” Poveda y sus compañeros demandaron al Fiscal General. “La demanda estaba muy bien soportada y fue aceptada a trámite, la redactó un abogado que se llama Benigno Blanco. Se nos dio una contestación paradójica que cuando la recuerdo no puedo dejar de esbozar una sonrisa. Decía que si bien eran ciertos uno tras otro todos los hechos que se aportaban y se documentaban, no era menos cierto que el Fiscal General del Estado no puede prevaricar porque él es quien dice quién prevarica y quién no. Es como si nos dicen que el director de un banco no puede robar porque es el director, cuando es precisamente quien mejor puede robar.”
Las ideas le brotan rápidas y nítidas como destellos, a menudo salpicadas por sabrosas anécdotas. No podemos dejar de preguntarle por qué ante una realidad tan dramática como la del aborto no se existe una reacción social en nuestro país.
“Yo creo que a veces no somos valientes. Las personas valientes no son las que no tienen miedo sino las que tienen miedo y lo superan; y yo creo que a la sociedad española le falta un poco de valentía. Cuando una cosa está mal hay que decirlo, no puede uno aceptarlo y decir «qué le vamos a hacer». A mí me parece que ha habido un conformismo muy fuerte con una ley tan tremendamente injusta como la Ley del Aborto.
Con el tiempo, y esto es una hipótesis de trabajo, las cosas van a acabar volviendo al respeto a la mujer embarazada y a proteger al pequeño no nacido; pero tan al final que ya hemos pagado muchos miles de muertos. De hecho en muchos ayuntamientos españoles se ha puesto en marcha Red Madres, donde cualquier mujer por el hecho de estar embarazada puede ser al menos informada y ayudada no sólo económicamente, que es importante pero es sólo un aspecto, sino también psicológicamente, médicamente y socialmente.
El gran número de abortos que hay en España en gran medida son por una especie de rechazo social que lleva a las mujeres a sentirse solas, y es precisamente lo que hay que evitar, la soledad, porque dejan de abortar muchas mujeres cuando se dan cuenta de que no están solas.”
¿No da la sensación de que hay una especie de código de silencio para no hablar de estos temas, para dejar hacer?
“La Ley del Aborto en sí misma es tan terrible y poderosa, es tan anestésica que crea un efecto que yo le llamo “agujero negro” y es que cada persona que ha abortado genera a su alrededor (en el marido, el anestesista, el acompañante o familiar, el médico...) una especie de zona que lo que hace es chupar energía; la gente se queda incapaz de defenderse, de levantar la voz a no ser que pase el tiempo. Al estar «tocada» prefiere no hablar de eso, y han tenido que transcurrir tristemente veinte años de aborto en España para que se cree una asociación que se llama Asociación de Víctimas del Aborto.
Otro problema es que las sociedades del bienestar quedan muy anestesiadas por su bien-estar, y no por su bien-ser. La sociedad española es más opulenta que nunca en riqueza material, pero más pobre que nunca en riqueza espiritual. «Mi hija tiene que abortar porque se ha comprado una casa y está pagando un coche», eso lo he oído yo esta semana. La gente que tiene mucho no quiere perder nada y en la lucha del aborto se pierde todo. Te puedo decir que he sufrido bastantes perjuicios económicos, que he sido obligado a pagar las costas de un juicio donde había muerto una mujer por un aborto practicado en circunstancias harto negligentes, y ascendían a millones de pesetas. En el aborto se invierte mucho dinero y se invierte mucha vida humana.”
Pero mientras a los defensores de la vida les cuesta dinero, los abortistas se enriquecen. Poveda nos cuenta cómo el médico propietario de un centro abortista le confesó en una ocasión: “Mira Jesús, a veces me sorprendo de lo que soy capaz de hacer por dinero”. Y es que el aborto mueve muchísimo dinero en España. Si cada aborto supone un promedio de 800 € esto representa que una clínica mediana que practica unos 2.000 al año factura un millón seiscientos mil euros.
Aún así considera que hay razones para la esperanza. Algo está cambiando. “Soy profesor en una universidad pública en Madrid; tengo 200 alumnos y explico una asignatura que se llama Psicología Médica. Cada curso les pido un trabajo sobre su héroe. Cerca de 40 alumnos, o sea un 20 por ciento, han elegido a Juan Pablo II o a la Madre Teresa que son sin duda las personas más defensoras de la vida humana en estos últimos años.”
Para finalizar le brindamos la posibilidad de decirnos algo a los profanos, a quienes no sabemos de leyes o de medicina. ¿Qué podemos nosotros hacer en favor de la vida?
“La lucha por la vida es una lucha global, donde todo el mundo puede hacer algo. No es un tema de abogados, de médicos o de enfermeras. A mí cuando me dice la gente: «es que yo no puedo hacer nada», yo digo «sí puedes». Las personas que tenemos creencias firmes sabemos que una oración puede ser muy potente, y luego además de la oración la acción. La acción es muy importante. La acción es una sonrisa a una mujer que está embarazada y que te cruzas por la calle; es la ayuda económica a una asociación pro-vida; es un apoyo a una compañera de trabajo embarazada; es la felicitación al director de un programa de televisión que trata respetuosamente la figura de la mujer embarazada; es el apoyo incondicional a un sacerdote que habla en sus homilías del respeto a la vida y la gente le critica.
A mí me parece que el que no aporta soluciones forma parte del problema. La gente que se queja y no hace nada en realidad está siendo abortista. No hay que caer en la queja estéril. Es precisa la acción con amplitud, desde la oración al apoyo económico o la implicación personal.”
Conversar con Jesús Poveda ha sido un soplo de aire fresco. Parte con la misma alegría con la que llegó, cargado con su mochila, sólo que ahora ya sabemos qué lleva dentro: toneladas de optimismo y amor a la vida.
-----------------------------------
Dar un poco de vida a la muerte
Un defecto típico de la medicina clásica, orientada solamente a curar, era que el médico abandonaba a sus pacientes terminales cuando veía que ya nada podía hacer por ellos. Afortunadamente, la medicina es una ciencia viva, evoluciona, y ahora se esfuerza en desarrollar los cuidados paliativos, en desaparecer o minimizar en lo posible los síntomas, aún cuando el enfermo no vaya a sanar, con objeto de darle mejor calidad de vida.
Prestar apoyo a los pacientes próximos al fallecimiento es un área emergente de la medicina, ya que su aplicación no era frecuente, ni se había medicalizado como ahora. El primer paso en el cuidado de estos pacientes es el control de síntomas. Los tres síntomas principales son: dolor, depresión y ansiedad.
Con los cuidados paliativos se ayuda al enfermo próximo a morir, a afrontar su situación y aceptarla, pero sobre todo se le ayuda a conseguir una calidad de vida óptima en sus circunstancias. Se trata de paliar, aminorar los síntomas, por medio de fármacos, analgésicos y psicoterapia.
Una vez corregidos en la medida de lo posible, la enfermedad sigue avanzando; por lo que el siguiente paso será llenar de sentido la nueva situación del paciente, hay que cambiar su perspectiva. La persona, ante la enfermedad, ha decrecido en algunas capacidades, por ejemplo motrices, por lo que se le incentiva a realizar otro tipo de actividades como escribir, leer, etcétera, que le incentiven a vivir.
La idea de fondo de los cuidados paliativos que aplican los familiares y el personal sanitario, es intentar que la vida del paciente recobre sentido, y eso es lo más difícil.
Merece la pena «vivir la muerte»
Actualmente existe una tendencia a sedar a las personas próximas a morir. La medicina paliativa no pretende sedar, sino aminorar los síntomas y el dolor en la medida de lo posible. Aunque parezca utópico, pienso que hay que dar un poco de vida a la muerte. Morirnos es una de las pocas cosas importantes que hacemos en la vida. Merece la pena vivir la muerte. Anestesiar al paciente puede privarlo de algo que enriquece, no sólo a la persona que fallece, sino también a quienes le rodean.
La sociedad actual vive en una cultura en contra de la muerte. Hace años, en cambio, tenía mayor presencia, se hacían rituales de fallecimiento más intensos y el hecho se vivía con mayor fuerza y vehemencia. Ahora huimos del tema, a los niños no se les acostumbra a afrontar ni a vivir la muerte, no se les lleva a velatorios, tanatorios y cuando se habla de que alguien ha fallecido, se dice que «se ha ido» o «se ha dormido», y así, la muerte se vuelve una mentira.
Cuando el médico aplica los cuidados paliativos ha de tener en cuenta las circunstancias de cada paciente para buscar siempre su beneficio. Es muy peligroso generalizar, cada paciente tiene necesidades médicas diferentes, unos necesitan permanecer más sedados que otros, pero aún así, hay que buscar que la persona viva su propia muerte, porque morirse, como hemos dicho, es un proceso propio del ser humano.
|
|
|
|
Reply |
Message 4 of 7 on the subject |
|
Duelo patológico
Recientemente se realizó un estudio sobre el afrontamiento de la muerte y se pudo concluir que en las familias donde fallece una persona con enfermedad crónica, y que por tanto existe un proceso de adaptación al fallecimiento, se da un proceso de duelo más normal que en otras familias, donde la muerte de la persona es súbita, accidental o inesperada y el proceso de duelo, por tanto, se presenta patológicamente.
El tema del duelo patológico empieza a ocupar en España un espacio importante en la psiquiatría y psicología. Vivimos en una sociedad que piensa que la muerte es un accidente, y quiere pretender que no pasa nada, pero en realidad, el ser humano requiere de un tiempo y espacio adecuado para afrontar la pérdida de un ser querido y para adaptarse a una nueva situación, ya que después de la muerte de un familiar la vida sigue pero de manera distinta.
En Madrid, a raíz de los atentados del 11 de marzo, donde hubo 200 fallecidos y mucha gente afectada, surgió una situación social de apoyo y protección hacia aquellos que estaban sufriendo. Sin embargo, los familiares de los fallecidos tuvieron muchas distracciones inmediatas a los fallecimientos, como entrevistas, entregas de medallas, etcétera y no pudieron llevar un proceso de duelo normal, ya que para que esto suceda, se requiere tiempo para asimilar la pérdida y poder llorarla. Un año más tarde aparecieron en consulta muchos casos de duelos patológicos.
Hechos para vivir, no para morir.
Cada enfermo reacciona de manera diferente hacia su propia enfermedad y hacia su muerte. Para las personas creyentes, por ejemplo, una explicación médica sobre su enfermedad es suficiente, porque le encuentran un sentido sobrenatural. Para las no creyentes, en cambio, todas las explicaciones son insuficientes. Esto hace distinto el manejo de cada paciente, aunque el miedo a la muerte no es distintivo de unos u otros, es algo natural, todos tememos a la muerte, porque el hombre está diseñado para vivir, no para morir.
De este principio parte el fundamento de los cuidados paliativos, cuando una persona desea morirse hay que corregir ese síntoma. Quienes aplican la eutanasia sostienen que si es voluntad del paciente hay que respetarla, y en nombre de ese falso respeto a su libertad, facilitarle la muerte.
Los paliativistas en cambio sabemos que el deseo de morir es un síntoma de depresión que hay que corregir. En la mayoría de los casos, una vez aminorado el dolor del paciente, desaparece el deseo de morir. Normalmente, cuando un paciente expresa que no quiere vivir, en realidad hay que interpretarlo como que «no quiere vivir así», entonces, lo que hay que modificar es su actitud ante la enfermedad y la muerte.
Una vez paliado el dolor y recuperadas las ganas de vivir, el enfermo recobra el sentido de su existencia. Los cuidados paliativos son un remedio eficaz contra la eutanasia, porque ayudan al paciente a aminorar la carga de la enfermedad y a recuperar el sentido y las ganas de vivir.
El concepto antropológico que hay de fondo es muy grande. El dilema está entre ver la vida como un don o como una posesión. Quienes pensamos que la vida es un don y cada quien es su administrador, lo que hacemos es poner al paciente de la mejor manera posible para que administre su vida, y le ayudamos a administrarla, pero nunca como si fuéramos sus dueños.
Quienes practican la eutanasia se consideran dueños de la vida. Ante esta postura podemos presentar dos argumentos a mi parecer muy relevantes. Primero, que la eutanasia es irreversible, una vez aplicada no hay vuelta atrás. Segundo, que la eutanasia es la «anti-medicina», mientras combatamos los síntomas, la medicina crecerá porque lo ha hecho gracias a la enfermedad. Si no hubiera enfermedad, no habría medicina, si se rinde a la enfermedad resulta contradictorio, es «anti-medicina».
Enfermos y ancianos, ¿un estorbo?
Culturalmente ha habido épocas y pueblos que no han valorado a las personas mayores en su justa medida. El pueblo esquimal, por ejemplo, es recolector y sobre todo cazador, tiene que perseguir animales para sobrevivir, por lo que un enfermo puede ser una carga y hacerle perder la caza por demorar a toda la tribu. Solían hacer un ritual en el que a los ancianos o enfermos se les facilitaba la muerte, con el fin de buscar el mal menor: permitir la muerte de uno para que el resto viva.
Sin embargo, por regla general, cuanto más evolucionado ha sido el pueblo, ha habido mayor aceptación y valoración de enfermos y ancianos. De hecho, en la cultura griega y romana, el senado toma su nombre de «sienes», los hombres de sienes blancas eran los que daban consejos sabios.
En las culturas orientales y africanas, el anciano es siempre una persona de referencia y en algunos otros pueblos, como los del Amazonas, por su naturaleza bélica, no alcanzaban a sobrepasar los 50 años, porque todos morían en las batallas. Si algunos llegaban a la edad madura, se quitaban la vida.
A principios de los ochenta, la medicina era muy paternalista y el médico ordenaba al paciente lo que tenía que hacer, sin dar explicaciones. Ahora se tiende a una medicina de exceso de autonomía del paciente, donde este decide qué hacer, incluso con la propia vida, y el médico sólo le presenta opciones. Pienso que ninguna de las dos posturas es atinada. El paciente debe involucrarse en el proceso de ayuda, pero el médico debe ser un buen guía.
La sociedad actual tiende a convertir en enfermedades algunas características propias del ser humano. Por ejemplo, se inventan enfermedades propias de la adolescencia, cuando esta etapa, en sí misma, no es ninguna enfermedad. Por definición, el adolescente adolece, sufre cambios y alteraciones en su organismo, en su físico y en su interior, pero no quiere decir que esté enfermo.
Con las personas próximas al fallecimiento pasa lo mismo. Se ha creado, sobre todo en Europa, una cultura de rechazo a la muerte, de darle la espalda y cuando surgen temas relacionados con este hecho, se inventan problemas que en realidad son situaciones que la acompañan naturalmente. La tanatología, cuidado de los pacientes próximos al fallecimiento, es una rama muy reciente de la medicina, y si hay aún muchos médicos que no la aplican, es porque la desconocen.
La familia es «rentable»
En países como México, cuando un enfermo ingresa al hospital, casi siempre hay un familiar que lo atiende, le facilita la comida, etcétera. En España, en cambio, los familiares dejan al paciente y se marchan. En un estudio comparativo se vio que las familias que se involucran con el paciente durante la enfermedad, llevan un duelo mejor que las que no lo hacen. Saber que se ha cumplido el deber familiar de acompañar al enfermo es lo que más tranquiliza durante el duelo.
Actualmente, por los cambios en la pirámide demográfica, existe mayor número de gente próxima al fallecimiento, y ante esto, los médicos en Europa estamos «redescubriendo la rueda». El gran hallazgo de los últimos años ha sido que la familia es insustituible, pero no sólo porque es el núcleo social, sino incluso por razones económicas.
En España se puso en marcha un servicio de cuidados paliativos a domicilio y se ha visto que es mucho más rentable desde el punto de vista financiero, sanitario y de interés para el paciente. Es mejor dar al enfermo una atención médica adecuada en casa, a que acuda al hospital. Para atender a un paciente que requiere cuidados las 24 horas del día, habría que contratar a tres personas en turnos de ocho horas, en cambio, si ese enfermo tiene algún familiar dispuesto, no habrá que contratar a nadie, lo que supone un ahorro considerable.
|
|
|
|
Reply |
Message 5 of 7 on the subject |
|
Además, la calidad asistencial en el domicilio del enfermo siempre es mucho mayor a la que se puede encontrar en el hospital.
Con este tipo de cuidados, se ha logrado que en España el índice de eutanasia sea muy bajo, porque los cuidados paliativos están bien aplicados y la atención y tratamiento de los enfermos es de buena calidad.
Una de las últimas iniciativas que se ha tomado en Madrid, incide en el cuidado de los cuidadores familiares. Hace cursos, manejos, tratamientos y abordajes en periodos semestrales, que son casi una «especialidad» para evitar que el familiar de soporte que atiende al enfermo, «se queme», es decir que se enferme también, por agotamiento. Para evitarlo, se le da al cuidador una serie de instrucciones, por ejemplo, de la importancia de la higiene, por cuestiones no sólo estéticas, sino de salud; la importancia de su propio descanso y distracción, al menos una vez a la semana; entre otras. Son indicaciones sencillas pero que benefician mucho al cuidador.
Comunicar con los sentidos
En el trato con los enfermos terminales es muy importante el contacto físico porque estos pacientes son los más «enfermos» por definición, la palabra enfermo, viene de «infirme», que no tiene firmeza, por lo que la mejor manera de dar firmeza a una persona grave es estar al lado y apoyarle, no sólo con un soporte psicológico, sino también físico, tocarle para que se sepa acompañado.
En los cuidados paliativos, la comunicación no-verbal supone un aspecto muy importante. No afecta sólo lo que se le dice al paciente, sino cómo se le dice, la actitud del cuidador de una persona próxima al fallecimiento es mucho más importante que en otro tipo de enfermos. Esta comunicación no verbal conlleva muchos símbolos que el doliente capta, como ponerse a su altura físicamente, es decir, en vez de estar de pie, sentarse para verlo frente a frente desde la misma altura; el acompañamiento físico; el contacto; llamar a la persona por su nombre, etcétera, refuerzan mucho la comunicación verbal.
Un enfermo terminal, por su estado y su lucha de supervivencia se sensibiliza más y se da mayor cuenta de la sinceridad en las conductas de la gente que le rodea, por lo que la actitud de los médicos y familiares requiere mayor autenticidad.
Verdad soportable
Después de trabajar sobre el tema del manejo de la información al paciente oncológico, pude concluir que la comunicación médico-paciente debe ser buena y requiere habilidad del médico para manejar la información que debe proporcionar al paciente, la clave está en dos sencillas palabras: verdad soportable.
Hay que informar a los pacientes con un criterio de veracidad y de soportabilidad. Un criterio general de veracidad, es decir, que no se les puede engañar, ni mantener aislados de su realidad. Pero también se requiere cierto criterio, adaptarnos a cada paciente, cada persona tiene diferente capacidad de aceptar las cosas, por lo tanto, requiere de diferente tiempo y manera para recibir la información.
A veces como adultos tenemos un problema para manejar los conceptos y pensamos que es mejor ocultar la verdad a un adolescente o a un niño porque creemos que no la va a soportar, sin embargo, en la mayoría de los casos, el paciente es capaz de aceptar toda la información si está bien manejada.
No debemos confundir la incapacidad de aceptar o afrontar la información con el proceso normal de aceptación de la misma, en donde existen cuatro fases:
- Negación.
- Negociación: búsqueda de segundas opiniones y otros diagnósticos.
- Depresión: al tomar conciencia de la realidad, el paciente demanda eutanasia o abandono y todo pierde sentido.
- Aceptación.
El tiempo es muy variado entre las personas, algunas tardan un solo día en pasar por las cuatro y otras se pueden incluso quedar en la primera. Por esta razón, hay que tener muy en cuenta la soportabilidad y las circunstancias de cada uno.

Dar un poco de vida a la muerte
Un defecto típico de la medicina clásica, orientada solamente a curar, era que el médico abandonaba a sus pacientes terminales cuando veía que ya nada podía hacer por ellos. Afortunadamente, la medicina es una ciencia viva, evoluciona, y ahora se esfuerza en desarrollar los cuidados paliativos, en desaparecer o minimizar en lo posible los síntomas, aún cuando el enfermo no vaya a sanar, con objeto de darle mejor calidad de vida.
Prestar apoyo a los pacientes próximos al fallecimiento es un área emergente de la medicina, ya que su aplicación no era frecuente, ni se había medicalizado como ahora. El primer paso en el cuidado de estos pacientes es el control de síntomas. Los tres síntomas principales son: dolor, depresión y ansiedad.
Con los cuidados paliativos se ayuda al enfermo próximo a morir, a afrontar su situación y aceptarla, pero sobre todo se le ayuda a conseguir una calidad de vida óptima en sus circunstancias. Se trata de paliar, aminorar los síntomas, por medio de fármacos, analgésicos y psicoterapia.
Una vez corregidos en la medida de lo posible, la enfermedad sigue avanzando; por lo que el siguiente paso será llenar de sentido la nueva situación del paciente, hay que cambiar su perspectiva. La persona, ante la enfermedad, ha decrecido en algunas capacidades, por ejemplo motrices, por lo que se le incentiva a realizar otro tipo de actividades como escribir, leer, etcétera, que le incentiven a vivir.
La idea de fondo de los cuidados paliativos que aplican los familiares y el personal sanitario, es intentar que la vida del paciente recobre sentido, y eso es lo más difícil.
Merece la pena «vivir la muerte»
Actualmente existe una tendencia a sedar a las personas próximas a morir. La medicina paliativa no pretende sedar, sino aminorar los síntomas y el dolor en la medida de lo posible. Aunque parezca utópico, pienso que hay que dar un poco de vida a la muerte. Morirnos es una de las pocas cosas importantes que hacemos en la vida. Merece la pena vivir la muerte. Anestesiar al paciente puede privarlo de algo que enriquece, no sólo a la persona que fallece, sino también a quienes le rodean.
La sociedad actual vive en una cultura en contra de la muerte. Hace años, en cambio, tenía mayor presencia, se hacían rituales de fallecimiento más intensos y el hecho se vivía con mayor fuerza y vehemencia. Ahora huimos del tema, a los niños no se les acostumbra a afrontar ni a vivir la muerte, no se les lleva a velatorios, tanatorios y cuando se habla de que alguien ha fallecido, se dice que «se ha ido» o «se ha dormido», y así, la muerte se vuelve una mentira.
Cuando el médico aplica los cuidados paliativos ha de tener en cuenta las circunstancias de cada paciente para buscar siempre su beneficio. Es muy peligroso generalizar, cada paciente tiene necesidades médicas diferentes, unos necesitan permanecer más sedados que otros, pero aún así, hay que buscar que la persona viva su propia muerte, porque morirse, como hemos dicho, es un proceso propio del ser humano.
Duelo patológico
Recientemente se realizó un estudio sobre el afrontamiento de la muerte y se pudo concluir que en las familias donde fallece una persona con enfermedad crónica, y que por tanto existe un proceso de adaptación al fallecimiento, se da un proceso de duelo más normal que en otras familias, donde la muerte de la persona es súbita, accidental o inesperada y el proceso de duelo, por tanto, se presenta patológicamente.
El tema del duelo patológico empieza a ocupar en España un espacio importante en la psiquiatría y psicología. Vivimos en una sociedad que piensa que la muerte es un accidente, y quiere pretender que no pasa nada, pero en realidad, el ser humano requiere de un tiempo y espacio adecuado para afrontar la pérdida de un ser querido y para adaptarse a una nueva situación, ya que después de la muerte de un familiar la vida sigue pero de manera distinta.
|
|
|
|
Reply |
Message 6 of 7 on the subject |
|
En Madrid, a raíz de los atentados del 11 de marzo, donde hubo 200 fallecidos y mucha gente afectada, surgió una situación social de apoyo y protección hacia aquellos que estaban sufriendo. Sin embargo, los familiares de los fallecidos tuvieron muchas distracciones inmediatas a los fallecimientos, como entrevistas, entregas de medallas, etcétera y no pudieron llevar un proceso de duelo normal, ya que para que esto suceda, se requiere tiempo para asimilar la pérdida y poder llorarla. Un año más tarde aparecieron en consulta muchos casos de duelos patológicos.
Hechos para vivir, no para morir.
Cada enfermo reacciona de manera diferente hacia su propia enfermedad y hacia su muerte. Para las personas creyentes, por ejemplo, una explicación médica sobre su enfermedad es suficiente, porque le encuentran un sentido sobrenatural. Para las no creyentes, en cambio, todas las explicaciones son insuficientes. Esto hace distinto el manejo de cada paciente, aunque el miedo a la muerte no es distintivo de unos u otros, es algo natural, todos tememos a la muerte, porque el hombre está diseñado para vivir, no para morir.
De este principio parte el fundamento de los cuidados paliativos, cuando una persona desea morirse hay que corregir ese síntoma. Quienes aplican la eutanasia sostienen que si es voluntad del paciente hay que respetarla, y en nombre de ese falso respeto a su libertad, facilitarle la muerte.
Los paliativistas en cambio sabemos que el deseo de morir es un síntoma de depresión que hay que corregir. En la mayoría de los casos, una vez aminorado el dolor del paciente, desaparece el deseo de morir. Normalmente, cuando un paciente expresa que no quiere vivir, en realidad hay que interpretarlo como que «no quiere vivir así», entonces, lo que hay que modificar es su actitud ante la enfermedad y la muerte.
Una vez paliado el dolor y recuperadas las ganas de vivir, el enfermo recobra el sentido de su existencia. Los cuidados paliativos son un remedio eficaz contra la eutanasia, porque ayudan al paciente a aminorar la carga de la enfermedad y a recuperar el sentido y las ganas de vivir.
El concepto antropológico que hay de fondo es muy grande. El dilema está entre ver la vida como un don o como una posesión. Quienes pensamos que la vida es un don y cada quien es su administrador, lo que hacemos es poner al paciente de la mejor manera posible para que administre su vida, y le ayudamos a administrarla, pero nunca como si fuéramos sus dueños.
Quienes practican la eutanasia se consideran dueños de la vida. Ante esta postura podemos presentar dos argumentos a mi parecer muy relevantes. Primero, que la eutanasia es irreversible, una vez aplicada no hay vuelta atrás. Segundo, que la eutanasia es la «anti-medicina», mientras combatamos los síntomas, la medicina crecerá porque lo ha hecho gracias a la enfermedad. Si no hubiera enfermedad, no habría medicina, si se rinde a la enfermedad resulta contradictorio, es «anti-medicina».
Enfermos y ancianos, ¿un estorbo?
Culturalmente ha habido épocas y pueblos que no han valorado a las personas mayores en su justa medida. El pueblo esquimal, por ejemplo, es recolector y sobre todo cazador, tiene que perseguir animales para sobrevivir, por lo que un enfermo puede ser una carga y hacerle perder la caza por demorar a toda la tribu. Solían hacer un ritual en el que a los ancianos o enfermos se les facilitaba la muerte, con el fin de buscar el mal menor: permitir la muerte de uno para que el resto viva.
Sin embargo, por regla general, cuanto más evolucionado ha sido el pueblo, ha habido mayor aceptación y valoración de enfermos y ancianos. De hecho, en la cultura griega y romana, el senado toma su nombre de «sienes», los hombres de sienes blancas eran los que daban consejos sabios.
En las culturas orientales y africanas, el anciano es siempre una persona de referencia y en algunos otros pueblos, como los del Amazonas, por su naturaleza bélica, no alcanzaban a sobrepasar los 50 años, porque todos morían en las batallas. Si algunos llegaban a la edad madura, se quitaban la vida.
A principios de los ochenta, la medicina era muy paternalista y el médico ordenaba al paciente lo que tenía que hacer, sin dar explicaciones. Ahora se tiende a una medicina de exceso de autonomía del paciente, donde este decide qué hacer, incluso con la propia vida, y el médico sólo le presenta opciones. Pienso que ninguna de las dos posturas es atinada. El paciente debe involucrarse en el proceso de ayuda, pero el médico debe ser un buen guía.
La sociedad actual tiende a convertir en enfermedades algunas características propias del ser humano. Por ejemplo, se inventan enfermedades propias de la adolescencia, cuando esta etapa, en sí misma, no es ninguna enfermedad. Por definición, el adolescente adolece, sufre cambios y alteraciones en su organismo, en su físico y en su interior, pero no quiere decir que esté enfermo.
Con las personas próximas al fallecimiento pasa lo mismo. Se ha creado, sobre todo en Europa, una cultura de rechazo a la muerte, de darle la espalda y cuando surgen temas relacionados con este hecho, se inventan problemas que en realidad son situaciones que la acompañan naturalmente. La tanatología, cuidado de los pacientes próximos al fallecimiento, es una rama muy reciente de la medicina, y si hay aún muchos médicos que no la aplican, es porque la desconocen.
La familia es «rentable»
En países como México, cuando un enfermo ingresa al hospital, casi siempre hay un familiar que lo atiende, le facilita la comida, etcétera. En España, en cambio, los familiares dejan al paciente y se marchan. En un estudio comparativo se vio que las familias que se involucran con el paciente durante la enfermedad, llevan un duelo mejor que las que no lo hacen. Saber que se ha cumplido el deber familiar de acompañar al enfermo es lo que más tranquiliza durante el duelo.
Actualmente, por los cambios en la pirámide demográfica, existe mayor número de gente próxima al fallecimiento, y ante esto, los médicos en Europa estamos «redescubriendo la rueda». El gran hallazgo de los últimos años ha sido que la familia es insustituible, pero no sólo porque es el núcleo social, sino incluso por razones económicas.
En España se puso en marcha un servicio de cuidados paliativos a domicilio y se ha visto que es mucho más rentable desde el punto de vista financiero, sanitario y de interés para el paciente. Es mejor dar al enfermo una atención médica adecuada en casa, a que acuda al hospital. Para atender a un paciente que requiere cuidados las 24 horas del día, habría que contratar a tres personas en turnos de ocho horas, en cambio, si ese enfermo tiene algún familiar dispuesto, no habrá que contratar a nadie, lo que supone un ahorro considerable.
Además, la calidad asistencial en el domicilio del enfermo siempre es mucho mayor a la que se puede encontrar en el hospital.
Con este tipo de cuidados, se ha logrado que en España el índice de eutanasia sea muy bajo, porque los cuidados paliativos están bien aplicados y la atención y tratamiento de los enfermos es de buena calidad.
|
|
|
|
Reply |
Message 7 of 7 on the subject |
|
Una de las últimas iniciativas que se ha tomado en Madrid, incide en el cuidado de los cuidadores familiares. Hace cursos, manejos, tratamientos y abordajes en periodos semestrales, que son casi una «especialidad» para evitar que el familiar de soporte que atiende al enfermo, «se queme», es decir que se enferme también, por agotamiento. Para evitarlo, se le da al cuidador una serie de instrucciones, por ejemplo, de la importancia de la higiene, por cuestiones no sólo estéticas, sino de salud; la importancia de su propio descanso y distracción, al menos una vez a la semana; entre otras. Son indicaciones sencillas pero que benefician mucho al cuidador.
Comunicar con los sentidos
En el trato con los enfermos terminales es muy importante el contacto físico porque estos pacientes son los más «enfermos» por definición, la palabra enfermo, viene de «infirme», que no tiene firmeza, por lo que la mejor manera de dar firmeza a una persona grave es estar al lado y apoyarle, no sólo con un soporte psicológico, sino también físico, tocarle para que se sepa acompañado.
En los cuidados paliativos, la comunicación no-verbal supone un aspecto muy importante. No afecta sólo lo que se le dice al paciente, sino cómo se le dice, la actitud del cuidador de una persona próxima al fallecimiento es mucho más importante que en otro tipo de enfermos. Esta comunicación no verbal conlleva muchos símbolos que el doliente capta, como ponerse a su altura físicamente, es decir, en vez de estar de pie, sentarse para verlo frente a frente desde la misma altura; el acompañamiento físico; el contacto; llamar a la persona por su nombre, etcétera, refuerzan mucho la comunicación verbal.
Un enfermo terminal, por su estado y su lucha de supervivencia se sensibiliza más y se da mayor cuenta de la sinceridad en las conductas de la gente que le rodea, por lo que la actitud de los médicos y familiares requiere mayor autenticidad.
Verdad soportable
Después de trabajar sobre el tema del manejo de la información al paciente oncológico, pude concluir que la comunicación médico-paciente debe ser buena y requiere habilidad del médico para manejar la información que debe proporcionar al paciente, la clave está en dos sencillas palabras: verdad soportable.
Hay que informar a los pacientes con un criterio de veracidad y de soportabilidad. Un criterio general de veracidad, es decir, que no se les puede engañar, ni mantener aislados de su realidad. Pero también se requiere cierto criterio, adaptarnos a cada paciente, cada persona tiene diferente capacidad de aceptar las cosas, por lo tanto, requiere de diferente tiempo y manera para recibir la información.
A veces como adultos tenemos un problema para manejar los conceptos y pensamos que es mejor ocultar la verdad a un adolescente o a un niño porque creemos que no la va a soportar, sin embargo, en la mayoría de los casos, el paciente es capaz de aceptar toda la información si está bien manejada.
No debemos confundir la incapacidad de aceptar o afrontar la información con el proceso normal de aceptación de la misma, en donde existen cuatro fases:
- Negación.
- Negociación: búsqueda de segundas opiniones y otros diagnósticos.
- Depresión: al tomar conciencia de la realidad, el paciente demanda eutanasia o abandono y todo pierde sentido.
- Aceptación.
El tiempo es muy variado entre las personas, algunas tardan un solo día en pasar por las cuatro y otras se pueden incluso quedar en la primera. Por esta razón, hay que tener muy en cuenta la soportabilidad y las circunstancias de cada uno.
Dr. Jesús Poveda de Agustín
Profesor de la Universidad Autónoma de Madrid.
Facultad de Medicina. Departamento de Psiquiatría. |
 |
Tareas Docentes
 |
Prof. Curso de Doctorado "Atención al paciente terminal. Aspectos transculturales". |
 |
Prof. Asignatura Comunicología Médica |
 |
Prof. Master en Cuidados Paliativos. Hospital "La Paz" (U.A.M.) |
 |
Prof. Master en Psicoterapia. |
Trabajos de investigación
 |
"Salud mental en los estudiantes de la Facultad de Medicina de la U.A.M.". |
 |
Análisis de voz en la evolución del proceso terapéutico. |
 |
Taller de "Percepción de la propia muerte". |
Labor profesional extra-académica
 |
Coordinador médico del equipo "Psicoterapia de la adolescencia". C/ Columela, nº 9, 1º derecha, 28001, Madrid. |
Labor social
 |
Presidente de la FUNDACIÓN VIDA |
 |
Socio fundador del Centro de Acogida "Entrevías". |
 |
Miembro de la Asociación de Psicooncología de la Comunidad de Madrid. |
Otros
 |
Miembro de la Asociación Española de Bioética |
 |
Colaborador del programa de radio "La vida, un valor en alza". Cadena Intereconomía. |
 |
Productor de la película "Erase" |
 |
Alpinista. |
 |
"Cuentacuentos". | |
, es un hombre que se autodefine con estas palabras en su libro "El laberinto sentimental" : "No soy novelista, sino científico, pero el sueño se mantiene". Al fin y al cabo el tema tiene lazos entre ambas facetas suyas, tanto por lo poético de la figura del maestro, como por su demostrabilidad. Para J. Antonio Marina, el maestro es una figura imprescindible, y es a la vez deseable que podamos proponernos aparte, modelos valiosos de vida, "el maestro debería ser capaz no sólo de enseñar, sino de proponer también modelos poéticos de vivir".Miret Magdalena apoya su figura del maestro. "Yo soy partidario del maestro, porque si repasamos un poco nuestra tradición española, nos encontramos con el gran ensayo del siglo pasado y principios de éste, que es de la Institución Libre de Enseñanza, y con uno de sus grandes iniciadores, Manuel Bartolomé Cossío, que decía que en España hacía falta una revolución educativa". Según el señor Miret, esa revolución no la puede hacer nadie más que el maestro, "el maestro es realmente la única persona que puede cambiar nuestras mentalidades", para conseguir el objetivo de la justicia, la libertad, la solidaridad, y "en definitiva, esa sociedad donde todos podamos convivir"., periodista y escritora, es cercana a la anterior en varios puntos, ya que en un claro acto de fe en el hombre, y con la interioridad como antorcha, apuesta por "la libertad interior y por que cada uno sea su propio maestro". Desde los ojos de Marysol, de clara reminiscencia oriental, cada persona tiene dentro de sí su propio maestro, su propio guía y su propio héroe, "son capacidades y potencialidades latentes dentro de cualquier ser humano", y ve en el mundo moderno, un claro intento de rescatar espacios de libertad interior, una búsqueda de la solidaridad y la coherencia, que sin duda, deben ser la base para que "cada uno rescate de su interior sus propios arquetipos, ya que tanto el maestro, como el guía, como el héroe, no son más que eso, arquetipos que están dentro de cada persona por el mero hecho de ser persona". El maestro por tanto, como figura externa, no existe, pero "de las personas más evolucionadas y de las que más he aprendido", Marysol guarda un tríptico de características concluyentes: "son personas con una humildad desbordante, con un sentido del humor que empieza por ellos mismos, y con una total ausencia de importancia, de vana gloria", uniendo a esto una buena dosis de sentido común. |
|
|
 First
First
 Previous
2 a 7 de 7
Next
Previous
2 a 7 de 7
Next
 Last
Last

|
|
| |
|
|
©2024 - Gabitos - All rights reserved | |
|
|

