|

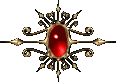
Hay que ponerle nombre a esta tristeza
Hay que ponerle un nombre a esta tristeza
hay que ponerle un corazón,
un ojo de gato o de serpiente,
hay que ponerle un vestido
tacones
maquillaje
y sacarla a pasear
emborracharla
y cogérsela en una esquina
o en un motel de mala muerte.
Hay que golpear a esta tristeza,
darle latigazos,
enseñarle quién manda,
amarrarla a un poste eléctrico
o deshojarla en una tarde de septiembre.
Hay que saber que el mundo
es una telaraña o una sombra ancha
dispuesta a devorarlo todo,
a tragárselo todo de una bocanada
o de un zarpazo.
Hay que entender que las cosas
tienen un lugar geográfico, un nombre,
una textura exacta y una forma
y que dentro de esas cosas
está desnuda y en silencio
la tristeza,
como una corriente de aire frío
o el mar cuando se han dormido las olas,
como un conuco solitario,
un rancho de tabaco a oscuras
o Matanzas a las cinco de la tarde.
Hay que saber que la tristeza existe
como existe la casa, la tacita de té,
el reloj, el árbol, los recuerdos
o la fotografía de mi abuela
con una blusa llena de pájaros blancos
y una mirada que me hace recordar
a todos los muertos que ha tenido que llorar
mi pobre abuela.
Hay que saber que la tristeza no sólo existe
sino que también tiene su espacio,
su rincón en el interior de cada cosa,
su propia coloratura, sus exigencias
e incluso sus horarios
y que a veces uno se cansa,
se harta de tanta mansedumbre,
de tumbarse en una cama,
de tomarse un frasco de pastillas,
de pensar en sogas, en puentes
o en desahogos sentimentales,
y de repente uno se levanta
y dice coño
y decide cambiar el orden del mundo,
ponerle un nombre a la tristeza,
etiquetarla,
mandarla a la mierda,
y seguir hacia delante,
siempre adelante,
como el que va en un tren
o en un motoconcho,
aunque el vacío siga en el lugar de siempre,
aunque nada sea como antes,
aunque el amanecer no sea luminoso,
aunque la tristeza jamás desaparezca.
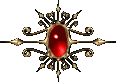

|

