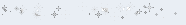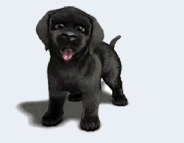|
|
Socio-Política: Alain Badiou
Elegir otro panel de mensajes |
|
|
| De: kuki (Mensaje original) |
Enviado: 22/09/2013 07:59 |
|
|
 Primer
Primer
 Anterior
2 a 7 de 7
Siguiente
Anterior
2 a 7 de 7
Siguiente
 Último
Último

|
|
|
|
De: kuki |
Enviado: 22/09/2013 08:01 |
Alain Badiou sobre el Levantamiento en Turquía.
Una gran proporción de los jóvenes educados en toda Turquía están actualmente liderando un gran movimiento en contra de las prácticas represivas y reaccionarias del gobierno. Este es un momento muy importante en lo que he llamado "el renacimiento de la Historia." En muchos países de todo el mundo, la juventud del nivel medio, secundario y universitaria, con el apoyo de una parte de los intelectuales y la clase media, están dando nueva vida a la famosa frase de Mao: "La rebelión es un derecho" [It is right to revolt]. Están ocupando plazas, calles y lugares simbólicos; marchan, pidiendo por la libertad, "la verdadera democracia", y una nueva vida. Exigen al gobierno ya sea que cambie sus políticas conservadoras o que dimita. Se resisten a los ataques violentos de la policía estatal. Estas son las características de lo que he llamado un levantamiento inmediato: una de las fuerzas potenciales de la acción política popular revolucionaria - en este caso, los jóvenes educados y una parte de los asalariados pequeño burgueses - se alza, en su propio nombre, en contra del Estado reaccionario. Yo digo con entusiasmo: hay derecho a hacerlo! Pero, al hacerlo, se abre el problema de la duración y el alcance del levantamiento. Hay derecho de emprender acciones, pero ¿cuál es la verdadera razón para hacerlo, para el pensamiento y para el futuro? Todo el problema es si este valiente levantamiento es capaz de abrir el camino para una verdadera revuelta histórica. Una rebelión es histórica - como lo fue en el caso de Túnez y Egipto, donde aún no se ha determinado el resultado de la lucha - cuando se reúne, bajo consignas compartidas, no sólo uno, sino varios actores potenciales de una nueva política revolucionaria: por ejemplo, además de los jóvenes educados y de clase media, grandes sectores de la juventud de la clase obrera, los trabajadores, las mujeres del pueblo, los empleados de bajo nivel, y así sucesivamente. Este movimiento más allá de la revuelta inmediata hacia un movimiento de protesta de masas crea la posibilidad de un nuevo tipo de política organizada, una política que sea duradera, que combine la fuerza de la gente con la puesta en común de las ideas políticas, y que de este modo llegue a ser capaz de cambiar la situación general del país en cuestión. Sé que algunos de nuestros amigos turcos son perfectamente conscientes de este problema. Ellos saben tres cosas en particular: [1] no puede haber confusión sobre las contradicciones, [2] que el movimiento no tiene que seguir el camino de un "deseo de [ser] Occidente", y [3] que es necesario por sobre todo unirse con las masas populares, con personas que no sean ellos mismos - con los trabajadores, empleados menores, las mujeres del pueblo, los campesinos, los desempleados, los extranjeros, y así sucesivamente - en la invención de formas de organización política que se desconocen en la actualidad. [1] Por ejemplo, en Turquía hoy ¿es la contradicción entre la religión musulmana conservadora y la libertad de pensamiento, la contradicción principal? Sabemos que es peligroso pensar así, incluso y sobre todo si se trata de una idea muy extendida en los países de la Europa capitalista. Por supuesto, el actual gobierno turco afirma abiertamente lealtad a la religión dominante. Es la religión musulmana, pero en última instancia, eso es sólo un problema menor: aún hoy en día, Alemania se rige por la democracia cristiana, el Presidente de los Estados Unidos toma posesión de su cargo jurando sobre la Biblia, el presidente Putin, en Rusia, constantemente halaga al clero ortodoxo y el gobierno israelí explota constantemente la religión judía. Los reaccionarios siempre y en todas partes han utilizado la religión para unir una parte de las masas populares a su gobierno, no hay nada particularmente "musulmán" en esto. Y de ninguna manera debe llevar a conceptualizar la oposición entre la religión y la libertad de pensamiento como la contradicción principal de la situación actual en Turquía. Lo que debe quedar claro es que la explotación de la religión sirve precisamente para ocultar las cuestiones políticas reales, para eclipsar el conflicto básico entre la emancipación de las masas populares y el desarrollo oligárquico del capitalismo turco. La experiencia demuestra que la religión, como creencia personal y privada, no es en absoluto incompatible con el compromiso con una política de emancipación. Sin duda, es en este sentido tolerante, que sólo requiere que la religión y el poder estatal no se confundan y que la gente distinga en sí mismos entre las creencias religiosas y sus convicciones políticas, que el levantamiento en curso debe moverse con el fin de adquirir la estatura de una revuelta histórica e inventar un nuevo camino político. [2] Del mismo modo, nuestros amigos son perfectamente conscientes de que lo que se está creando actualmente en Turquía no puede ser el deseo de lo que ya existe en los países ricos y poderosos, como Estados Unidos, Alemania y Francia. La palabra "democracia" en este sentido es ambigua. ¿Quieren inventar una nueva organización de la sociedad, dirigida hacia la igualdad real? ¿Quieren derrocar a la oligarquía capitalista de la cual el gobierno "religioso" es siervo, y del cual las facciones anti-religiosas, tanto en Turquía como en Francia, han sido, y puede llegar a ser una vez más, sus funcionarios no menos eficientes? ¿O es que sólo quieren vivir como la clase media vive en los principales países occidentales? ¿Está la acción siendo guiada por la Idea de la emancipación popular y la igualdad? O por el deseo de crear una clase media sólidamente establecida que será el pilar de un estilo occidental de "democracia", es decir, completamente sujeto a la autoridad de Capital? ¿Quieren una democracia en su verdadero sentido político, es decir, un poder real de las personas que imponen su dominio sobre los propietarios y los ricos, o "democracia" en su actual sentido occidental: el consenso en torno al capitalismo más despiadado, siempre que una clase media pueden beneficiarse de ella y vivir y hablar como lo desee, en tanto el mecanismo esencial de los negocios, el imperialismo y la destrucción del mundo no será interferido? Esta decisión determinará si el levantamiento actual es sólo una modernización del capitalismo turco y su integración en el mercado mundial, o si está verdaderamente orientado hacia una política de la emancipación creativa, dando un nuevo impulso a la historia universal del Comunismo. [3] Y el criterio último de todo esto es, en realidad, muy simple: los jóvenes educados deberán adoptar las medidas que los acerquen a los otros actores potenciales de una revuelta histórica. Deben difundir el entusiasmo de su movimiento más allá de su propia existencia social. Deben crear los medios de vivir en común con las amplias masas populares, de compartir con ellos las ideas e innovaciones prácticas de una nueva política. Deben renunciar a la tentación de adoptar, en su propio beneficio, el concepto "occidental" de democracia, es decir: el deseo simple y autosuficiente de una clase media que existe en Turquía como un cliente electoral y falsamente democrático de un poder oligárquico integrado al mercado mundial de capitales y mercancías. Esto es: el enlace con las masas. Sin ella, la admirable revuelta actual terminará en una forma más sutil y peligrosa de sumisión: el tipo que conocemos en nuestros viejos países capitalistas. Nosotros, intelectuales y militantes en Francia y otros países ricos de Occidente imperialista imploramos a nuestros amigos turcos eviten crear una situación como la nuestra en su país. A ustedes, nuestros queridos amigos turcos, decimos: el mayor favor que puede hacer por nosotros es demostrar que su levantamiento los está llevando a un lugar diferente del nuestro, que está creando una situación en la que la corrupción material e intelectual en la que nuestros viejos y enfermos países languidecen hoy será imposible. Afortunadamente, yo sé que en la Turquía contemporánea, entre todos nuestros amigos turcos, existen los medios para evitar el erróneo deseo de ser como nosotros. Este gran país, con su larga y atormentada historia, puede y debe sorprendernos. Es el lugar ideal para que se produzca una gran novedad histórica y política. ¡Viva la rebelión de los jóvenes turcos y sus aliados! Larga vida a la creación de una nueva fuente de política futura!
Traducción: Facundo Rocca.
|
|
|
|
|
|
De: kuki |
Enviado: 22/09/2013 08:03 |
Se podría sugerir sin ironía : ¿Qué representa Alain Badiou ? o proponer una variante aún más significativa : ¿Qué simboliza Alain Badiou ? Debemos admitir que estas dos preguntas están estrechamente vinculadas, pues ellas « dicen » algo de nuestro aquí y ahora y revelan a la vista de todos algunos marcadores originales de nuestro inconsciente colectivo. Al fin y al cabo, quien no haya leído nunca ninguno de sus libros, comenzado por el fascinante y sulfuroso « De quoi Sarkozy est-il le nom ? » publicado en 2007 (1), no puede comprender cómo y porqué Alain Badiou se impuso súbitamente como un meteorito en la escena mediática intelectual – que es por lo general muy hermética y absorbida por ciertos nombres, BHL, Finkielkraut y consortes – aun cuando este mismo hombre, profesor de reputación « ditirámbica » de acuerdo a sus estudiantes, viene avanzando en el mundo de la filosofía y de las ideas en general desde hace cuarenta años… Sin embargo, el filósofo y también novelista y dramaturgo de setenta y dos años no es simplemente un panfletista pistolero contra el capitalismo (y sus celosos sirvientes) que expone claramente : « Tratándose del antiguo capitalismo, el veredicto, apoyado solidamente, me parece obvio : inaceptable, debe ser destruido. » No, Badiou es también (y en esencia, se podría decir) uno de los teóricos de rupturas. En fin, el que importuna e invita a repensar el mundo, el papel del Estado, los límites de la democracia, la idea republicana, la evolución de las formas de oposición, las luchas sociales, etc.

Conque, en La hipótesis comunista, título que aparece en el último capítulo del libro dedicado a Sarkozy y cuyo tema esta vez abarca en toda su amplitud, el filósofo afirma que la idea comunista « aún está, históricamente, en sus inicios ». Por si acaso, el autor verbaliza, para descartarla, la famosa « prueba » histórica del « fracaso » del comunismo, utilizando ejemplos característicos (la Comuna de París, Mayo 1968, etc.). Así, a partir de lo que el llama « la experimentación histórica de los políticos » aún « se pueden inventar nuevas soluciones a los problemas que obstaculizaron esta experimentación »…
¿Existe una hipótesis Alain Badiou ? Al derribar (con otros igualmente) el orden establecido, el filósofo, erudito como siempre pero burlón como un diablo, no sólo salvaría su honor. En estos tiempos, él encarna a su manera una forma de coraje que nos sorprende a todos. Inclusive, su genio.
Jean-Emmanuel Ducoin
(1) Déjà chez Nouvelles Éditions Lignes.
« Hojas interesantes »
"Mi objetivo hoy es describir una operación intelectual a la cual le daré – por razones que, espero, serán convincentes – el nombre de Idea del comunismo. Sin duda el momento más delicado de esta construcción es el más general, el de decir qué es una Idea, no sólo con respecto a las verdades políticas (y en ese caso, la Idea es la del comunismo), sino con respecto a cualquier verdad (y en ese caso, la Idea es una reanudación contemporánea de lo que Platón intenta transmitirnos con los nombres de eidos, o idea, o más específicamente con el nombre de Idea del Bien). Dejaré implícita una buena parte de esta generalidad, para poder ser lo más claro posible en lo que respecta la Idea del comunismo. (…)
Nombro « Idea » a una totalización abstracta de tres elementos primitivos, un procedimiento de verdad, una adhesión histórica y una subjectivización individual. Se puede dar una definición formal de la Idea : una Idea es la subjectivización de una relación entre la singularidad de un procedimiento de verdad y una representación de la Historia. En el caso que nos ocupa, diremos que una Idea es la posibilidad, para un individuo, de comprender que su participación a un proceso político singular (su entrada en un cuerpo-de-verdad) es también, en cierto sentido, una decisión histórica. Con la Idea, el individuo, como elemento del nuevo Sujeto, realiza su adhesión al movimiento de la Historia. La palabra « comunismo » fue alrededor de dos siglos (desde la « Comunidad de Iguales » de Babeuf hasta los años ochenta del siglo pasado) el nombre más importante de una Idea situada en el campo de las políticas emancipadoras, o revolucionarias. Ser comunista, significaba ser un militante del partido comunista en un país determinado. Pero, ser un militante del Partido comunista, era ser uno de los millones de agentes de una orientación histórica de la Humanidad entera. La subjectivización enlazaba, en el elemento de la Idea del comunismo, el arraigo local a un procedimiento político y el inmenso campo simbólico de la marcha de la Humanidad hacia su emancipación colectiva. Dar una octavilla en un mercado significaba también subir a la escena de la Historia.
Por consiguiente, se comprende porqué la palabra « comunismo » no puede ser un nombre puramente político : éste vincula, para el individuo cuya subjectivización él sostiene, el procedimiento político a otra cosa diferente. Tampoco puede ser una palabra puramente histórica. Pues, sin el procedimiento político eficaz, del cual veremos que posee una parte irreductible de contingencia., la Historia no es un simbolismo vacío .Y en fin, tampoco puede ser una palabra puramente subjetiva, o ideológica. Pues, la subjectivización opera « entre » la política y la historia, entre la singularidad y la proyección de esta singularidad en una totalidad simbólica, y, sin estas materialidades y estas simbolizaciones, ella no puede advenir al régimen de una decisión. La palabra « comunismo » tiene el estatuto de una Idea, lo que quiere decir que, a partir de una incorporación, y por tanto del interior de una subjectivización política, esta palabra denota una síntesis de la política, de la historia y de la ideología. Por lo que es mejor comprenderla como una operación y no como una noción. (…) Hoy resulta esencial comprender que « comunista » no puede ser un adjetivo que califique una política. Este cortocircuito ente lo real y la Idea a dado lugar a expresiones que han requerido un siglo de experiencias épicas y terribles a la vez para comprender que ellas estaban malformadas, expresiones como « Partido comunista » o – es un oxímoron que la expresión « Estado socialista » trataba de evitar- « Estado comunista ». Se puede ver en este cortocircuito el efecto de larga trayectoria de orígenes hegelianos del marxismo. Para Hegel, en efecto, la exposición histórica de los políticos no es una subjectivización imaginaria, es lo real en persona. Pues el axioma crucial de la dialéctica tal y como el la concibe es que « lo Verdadero es su propio devenir », o, lo que es igual, « el Tiempo es el estar ahí del Concepto”. De ahí, que según el legado especulativo hegeliano, se justifique pensar que la inscripción histórica, bajo el nombre de « comunismo », de secuencias políticas revolucionarias, o de fragmentos dispares de la emancipación colectiva, revela su verdad, que es la de progresar según el sentido de la Historia. (…) Entonces, es necesario comenzar por las verdades, por lo real político, por la identificación de la Idea en la triplicidad de su operación : real-político, simbólico-Historia, imaginario-ideología. Comenzaré por algunas recordaciones de mis conceptos habituales, en una forma bien abstracta y bien simple.
|
|
|
|
|
|
De: kuki |
Enviado: 22/09/2013 08:04 |
Llamo « acontecimiento » a una ruptura de la disposición normal de los cuerpos y lenguas tal y como existe en una situación particular (…). Lo importante aquí es señalar que un acontecimiento no es la realización de una posibilidad interna de la situación o dependiente de las leyes transcendentales del mundo. Un acontecimiento es la creación de nuevas posibilidades. Él se sitúa, so sólo en el plano de los posibles objetivos, sino en el de la posibilidad de los posibles. (…) Llamo « Estado », o « estado de la situación », al sistema de prohibiciones que, precisamente, limitan la posibilidad de los posibles. Asimismo, se puede decir que el Estado es el que prescribe, lo que, en una situación determinada, es lo imposible propio de esta situación, a partir de la prescripción formal de lo que es posible. El Estado es siempre la finitud de la posibilidad, y el acontecimiento es su infinitización. ¿Qué constituye el Estado hoy, por ejemplo, con respecto a las posibilidades políticas ? Pues bien, la economía capitalista, la forma constitucional del gobierno, las leyes (en el sentido jurídico) sobre la propiedad y el patrimonio, el ejército, la policía…Se puede ver como, mediante todos esos dispositivos, de todos esos aparatos, incluyendo esos, naturalmente, que Althusser llamaba « aparatos ideológicos del Estado » – y que se pueden definir por su objetivo común : prohibir que la Idea comunista designe una posibilidad, el Estado organiza y mantiene, a menudo por la fuerza, la distinción entre lo que es posible y lo que no lo es. De ahí se deriva que un acontecimiento es algo que adviene como sustraído del poder del Estado. Llamo « procedimiento de verdad », o « verdad », a una organización continua, en una situación (en un mundo), de las consecuencias de un acontecimiento. Enseguida, uno notará que un azar esencial, el de origen acontecimental, co-pertenece a toda verdad. Llamo « hechos » las consecuencias de la existencia del Estado. Se nota que la necesidad integral está siempre del lado del Estado. Por tanto, uno puede ver que la verdad no puede componerse de hechos puros. La parte no factual de una verdad pertenece a su orientación, y la llamaremos subjetiva. También diremos que el « cuerpo » material de una verdad, mientras sea subjetivamente orientado, es un cuerpo excepcional. Usando sin complejos una metáfora religiosa, puedo decir cómodamente que el cuerpo-de-verdad, por lo que en él no se deja reducir a los hechos, se puede llamare un cuerpo glorioso. En cuanto a este cuerpo, que es, en política, el de un nuevo Sujeto colectivo, de una organización de múltiples individuos, podemos decir que él participa en la creación de una verdad política. Tratándose del Estado del mundo en el cual esta creación es activa, hablaremos de hechos históricos. La Historia como tal, compuesta de hechos históricos, no está sustraída al poder del Estado. La Historia no es ni subjetiva, ni gloriosa. Más bien diremos que la Historia es la historia del Estado.
Ahora podemos volver a nuestro discurso acerca de la Idea comunista. Si una Idea es, para un individuo, la operación subjetiva mediante la cual una verdad real particular es imaginariamente proyectada en el movimiento simbólico de una Historia, podemos decir que una Idea presenta la verdad como si fuera un hecho. O bien que la Idea presenta ciertos hechos como símbolos de lo real de la verdad. Es así que la Idea del comunismo permitió que se inscribiera la política revolucionaria y sus partidos en la representación de un sentido de la Historia cuyo desenlace era necesario. O que se hablara de una « patria del socialismo », lo que simbolizaría la creación de un posible, frágil por definición, gracias a la pasividad de un poder. La Idea, que es una mediación operatoria entre lo real y lo simbólico, presenta siempre al individuo algo que se sitúa entre el acontecimiento y el hecho. Esa es el motivo de los interminables discusiones sobre el estatuto real de la Idea comunista están sin salida. ¿Se trata de una Idea reguladora, en el sentido de Kant, sin eficacia real, pero capaz de fijar en nuestro raciocinio ? ¿O se trata de un programa que hace falta realizar poco a poco mediante la acción sobre el mundo de un nuevo Estado posrevolucionario ? ¿Es una utopía, a saber una utopía peligrosa, incluso criminal ? ¿O es el nombre de la Razón en la Historia ? las finalidades razonables ? No sabríamos sacar adelante este tipo de discusión, ya que la operación subjetiva de la Idea es compuesta, y no simple. Ella abarca, como su condición real absoluta, la existencia de secuencias reales de la política de emancipación, pero también supone el despliegue de una paleta de hechos históricos aptos para la simbolización. Ella no dice (lo que sería someter el procedimiento de verdad a las leyes del Estado) que el acontecimiento y su consecuencias políticas organizadas son reductibles a los hechos. (…) Pero ella no lo es solo si reconoce como su real esta dimensión aleatoria, fugaz, sustractiva e imperceptible. Es por ello que le corresponde a la Idea comunista responder a la pregunta « ¿De dónde vienen las ideas justas ? » como lo hace Mao : las « ideas justas » (entiéndase : lo que compone el trazado de una verdad en una situación) vienen de la práctica. Se entiende evidentemente que la « práctica » es el nombre materialista de lo real. (…)
|
|
|
|
|
|
De: kuki |
Enviado: 22/09/2013 08:04 |
Todo esto explica, y en cierta medida justifica, que al fin se haya podido llegar a la exposición de las verdades de la política de emancipación en la forma de su opuesto, o sea la forma de un Estado. Como se trata de una relación ideológica (imaginaria) entre una procedimiento de verdad y de hechos históricos, ¿por qué hesitar en llevar esa relación término, por qué no decir que se trata de una relación entre acontecimiento y Estado ? El Estado y la Revolución, como el título de uno de los libros más famosos de Lenin. Y sin duda se trata del Estado y del Acontecimiento. Sin embargo, Lenin, siguiendo a Marx en este punto, se asegura de decir que el Estado que surgirá de la Revolución deberá ser el Estado del debilitamiento del Estado., el Estado como organizador de la transición al no Estado. Digamos entonces : la Idea del comunismo puede proyectar lo real de una política, siempre sustractiva al poder del Estado, en la figura histórica de « otro Estado », siempre que la sustracción sea interna a esta operación subjetivante, en ese sentido que « el otro Estado » es sustractivo al poder del Estado, y por ende a su propio poder, siendo un Estado cuya esencia es desaparecer.
Es en este contexto que se debe pensar y aprobar la importancia decisiva de los nombres propios en toda política revolucionaria. (…) ¿Por qué ese glorioso Panteón de héroes revolucionarios ? ¿Por qué Espartaco, Thomas Münzer, Robespierre, Toussaint- Louverture, Blanqui, Marx, Lenin, Rosa Luxemburgo, Mao, Che Guevara, y tantos otros ? Porque todos esos nombres propios simbolizan históricamente, en la forma de un individuo, de un apura singularidad del cuerpo y del pensamiento, la red rara y preciosa a la vez de las secuencias fugaces de la política como verdad. El formalismo sutil de los cuerpos-de-verdad es aquí legible en tanto existencia empírica. Un individuo cualquiera halla los individuos gloriosos y típicos como mediación de su propia individualidad, como prueba que él puede forzar la finitud de la misma. La acción anónima de millones de militantes, de insurrectos, de combatientes, irrepresentable por sí mis a, es agrupada y contada por uno en el símbolo simple y poderoso de un nombre propio. Así, los nombres propios participan en la operación de la Idea, y esos que citamos son los componentes de la Idea del comunismo en sus diferentes etapas. (…) Recapitulemos de la manera más simple posible. Una verdad es lo real político. La Historia, entendida como reserva de nombres propios, es un lugar simbólico. La operación ideológica de la Ideas del comunismo es la proyección imaginaria de lo real político sen al ficción simbólica de la Historia, entendida en la forma de una representación de la acción de las masa innombrables par por Uno de un nombre propio. La función de esta Idea es sostener la incorporación individual a la disciplina de un procedimiento de verdad, autorizar a sus propios ojos al individuo a exceder las limitaciones estatales de la supervivencia convirtiéndose en una parte del cuerpo-de-verdad, o cuerpo subjetivable.
Ahora uno se preguntará : ¿Por qué es necesario recurrir a esta operación equívoca ? ¿Por qué el acontecimiento y sus consecuencias deben ser también expuestos en la forma de un hecho y muchas veces de un hecho violento, que acompañan las variantes del « culto de la personalidad » ? ¿Por qué esta presunción histórica de las políticas de emancipación ? La razón más simple es que la historia ordinaria, la historia de las vidas individuales, tiene lugar en el Estado. La historia de una vida es en sí misma, sin decisión, ni opción, parte de la historia del Estado, cuyas mediaciones clásicas son la familia, el trabajo, la patria, la propiedad, la religión, las costumbres… La proyección heroica, pero individual, de una excepción a todo eso – como es un procedimiento de verdad – quiere también compartir con los otros, quiere mostrarse no sólo como excepción, sino también como posibilidad común a todos en lo adelante. Y es una de las funcione de la Idea : proyectar la excepción en lo ordinario de las existencias, llenar eso que solo existe en una dosis de lo inaudito. Convencer mis alrededores individuales, esposo o esposa, vecinos y amigos, colegas, que también existe la fabulosa excepción de verdades en el llegar a ser, que no estamos condenados al formateo de nuestras existencias por parte de las limitaciones del Estado. Desde luego, en última instancia, solo la experiencia desnuda, o militante, del procedimiento de verdad, forzará la entrada de tal o más cual en el cuerpo-de-verdad. Pero para traerlo al punto donde se da esa experiencia, para convertirlo en espectador, y por ende ya en mitad actor, de lo que importa a una verdad, la medicación de la Idea, el compartir la Idea son casi siempre necesarios. La Idea del comunismo (cualquiera que sea el nombre que se le dé, no importa : ninguna Idea es identificable por su nombre) es mediante lo cual se puede hablar del proceso de una vedad en el lenguaje impuro del Estado, y así desplazar, por un tiempo, las líneas de fuerza par la s que el Estado prescribe lo que es posible y lo que es imposible. El gesto más ordinario, en esta visión del as cosas es traer a alguien a una verdadera reunión política, lejos de su entorno, lejos de sus parámetros existenciales codificados, en una residencia de obreros maliense, por ejemplo, o a la puerta de una fábrica. Habiendo llegado al lugar donde una política procede, él decidirá si se incorpora o si se retira. Pero para llegar al lugar es necesario que la Idea – que desde hace dos siglos, o quizá desde Platón, es la Idea del comunismo – lo pre-desplace en el orden de las representaciones, de la Historia y del Estado. Es necesario que el símbolo acuda imaginariamente a apoyar la fuga creadora de lo real. (…)
|
|
|
|
|
|
De: kuki |
Enviado: 22/09/2013 08:05 |
La segunda razón es que todo acontecimiento es una sorpresa. Si no lo fuera, o sea que hubiera sido previsible en calidad de hecho, y de golpe se inscribiera en la historia del Estado, lo cual es contradictorio. Se puede entonces formular el problema de esta manera : ¿cómo prepararnos para tales sorpresas ? Y esta vez el problema existe, aún cuando ya somos militantes de las consecuencias de un acontecimiento anterior, aun cuando estamos incluidos en un cuerpo-de-verdad. Ciertamente, proponemos el despliegue de nuevos posibles. Pero el acontecimiento que viene posibilitará lo que, aun para nosotros, permanece imposible. Para anticipar, al menos ideológicamente, o intelectualmente, la creación de nuevos posibles, debemos entre una Idea. Una Idea que abarque desde luego la novedad de los posibles que el procedimiento de verdad, del cual somos militantes, ha revelado, y que son los posibles-reales, pero que abarque también la posibilidad formal de otros posibles, insospechados todavía por nosotros. Una Idea es siempre la afirmación de que una nueva verdad est históricamente posible. Y como el forzamiento de lo imposible en dirección de lo posible se hace por sustracción al poder del Estado, se puede decir que Una Idea afirma que el proceso sustractivo es infinito : siempre es formalmente posible que la línea de repartición fijada por el Estado entre lo posible y lo imposible sea una vez más desplazada, por más radicales que hayan sido los desplazamientos precedentes, inclusive ese al que participamos actualmente en calidad de militantes. (…) Lo que nos permite hacer conclusiones sobre las inflexiones contemporáneas de la Idea del comunismo. El balance actual de la Idea del comunismo, lo he dicho, es que la posición de la palabra no puede ser la de un adjetivo, como en « Partido comunista » o « regímenes comunistas ». La forma-Partido, como la del Estado socialista, son en lo adelante inadecuadas para asegurar el sostén real de la Idea. Este problema ha encontrado además una primera expresión negativa en dos acontecimientos cruciales en los años sesenta y setenta del siglo pasado : la Revolución cultural en China, y la nebulosa llamada « Mayo 68 » en Francia. Después, nuevas formas políticas han sido y todavía son experimentadas, que se originan todas de la política sin partido. En general, sin embargo, la forma moderna, llamada « democrática », del Estado burgués, cuyo soporte es el capitalismo mundializado, puede presentarse como sin rival en el campo ideológico. Durante tres decenios, la palabra « comunismo » fue completamente olvidada, o prácticamente identificada con empresas criminales. Por lo que la situación subjetiva de la política se ha vuelto tan confusa. Sin Ideas, la desorientación de las masas populares es ineluctable.
No obstante, múltiples señales (…) indican que este período reactivo se termina. La paradoja histórica es que, en cierto sentido, estamos más cerca de los problemas examinados en la primera mitad del siglo XIX que de los que heredamos del siglo XX. Como cerca del 1840, nos enfrentamos a un capitalismo cínico, convencido de ser la única vía posible para la organización razonable de las sociedades. Por todos lados se insinúa que los pobres tienen la culpa de serlo, que los africanos están atrasados, y que el porvenir pertenece, ya sea a los burgueses « civilizados » del mundo occidental, ya sea a esos que, a semejanza de los japoneses, seguirán el mismo camino. Hoy se puede ver, como en la otra época, vastas zonas de miseria extrema al interior de los países ricos. Se puede ver, tanto entre países como entre clases sociales, las desigualdades monstruosas y crecientes. La separación subjetiva y política entre los campesinos del tercer mundo, los desempleados y asalariados pobres de nuestras sociedades « desarrolladas » por un lado, las clases medias « occidentales » por el otro, es absoluta, y marcada por una indiferencia odiosa. Más que nunca el poder político, como lo muestra la crisis actual con su única consigna « salvar los bancos », no es más que un apoderado del capitalismo. Los revolucionarios están separados y débilmente organizados, una desesperanza nihilista se ha apoderado de grandes sectores de la juventud popular, la gran mayoría de los intelectuales son serviles. Opuestos a todo esto, y tan aislados como Marx y sus amigos en la época del retrospectivamente famoso Manifiesto del Partido comunista de 1847, somos sin embargo cada vez mas numerosos para organizar los procesos políticos de tipo nuevo en las masas obreras y populares, y para buscar todos los medios de apoyar en lo real las formas renacientes de la Idea comunista. Como al principio del siglo XIX, no se trata de la victoria de la Idea, como será el caso, bastante imprudente y dogmático, durante toda una parte del siglo XX. Lo que importa en primer lugar es su existencia y los términos de su formulación. Primeramente, dar una fuerte existencia subjetiva a la hipótesis comunista, esa es la tarea que cumple hoy a su manera nuestra asamblea. Y es, quiero decirlo, una tarea apasionante. Combinando las construcciones del pensamiento, que son siempre globales y universales, y las experimentaciones de fragmentos de verdades, que son locales y singulares, pero universalmente transmisibles, podemos asegurar la existencia de la hipótesis comunista, o mejor dicho de la Idea del comunismo, en las conciencias individuales. Podemos abrir el tercer periodo de existencia de esta Idea. Podemos, y debemos.".-
Fuente
|
|
|
|
|
|
De: kuki |
Enviado: 22/09/2013 08:07 |
Primero fue Túnez, Egipto, la “primavera árabe”. Luego, la indignación en España, Grecia, Estados Unidos, Portugal. Más recientemente, los movimientos en Brasil, Turquía o Bulgaria. ¿Qué tipo de revueltas son estas? ¿Cómo resuenan entre sí? ¿Tienen algo en común? ¿Qué lugar ocupan en la larga historia de la política de emancipación? ¿Comparten problemas o desafíos?
El filósofo francés Alain Badiou se atreve con estas preguntas enormes. En su libro El despertar de la Historia, ensaya una interpretación a un tiempo filosófica, histórica y política de la onda de rebelión que se propaga un poco por todas partes desde 2011.
Badiou es, en palabras de uno de sus comentaristas, “un gran sistematizador y un excelente periodizador”. Es verdad. Acostumbrados al presente que construyen los medios de comunicación, un presente confuso y sin memoria donde nada parece relacionado con nada y todo se evapora rápidamente, impresiona mucho la claridad y el alcance histórico de su reflexión. El tipo piensa en siglos y épocas, un timeline muy diferente del habitual.
Creo que su relato histórico puede tener varios efectos positivos entre quienes nos sentimos concernidos por el porvenir de todo lo que se abrió con la ocupación de las plazas en mayo de 2011. En primer lugar, mitiga la sensación de urgencia y ansiedad que nos mueve a exigirle a los procesos resultados inmediatos, recordándonos el tiempo largo de las transformaciones reales y su carácter no lineal, sino más bien con mareas altas y bajas. En segundo lugar, atempera el afán de novedades que nos hace saltar constantemente de una cosa a otra y vuelve imposibles los diálogos entre pasado y presente, insistiendo en que lo nuevo es sobre todo una manera inédita de mirar problemas muy, muy antiguos (qué queremos, cómo nos organizamos, etc.).
Por último, puede tal vez ayudarnos a elaborar una noción menos angustiada y angustiosa de responsabilidad hacia lo que sucede, porque muestra cómo la transformación social está y a la vez no está en nuestra mano, depende y a la vez no depende de nuestra voluntad (y nuestro voluntarismo). Es decir, no es un “producto” que se diseña y se ejecuta según un plan maestro, aunque tampoco es un “milagro” que debamos simplemente esperar. Depende de acontecimientos: rupturas en el orden de cosas, imprevisibles y sin autor, que proponen nuevas posibilidades de acción y existencia. Pero sobre todo depende de lo que sepamos hacer con ellos: la política consiste en dar sentido y duración a estos acontecimientos, en cuidar y prolongar algo que no hemos decidido o decretado nosotros, algo que siempre es una sorpresa. Es lo que Badiou llama "fidelidad".
En el texto que puedes leer a continuación, presento de manera resumida (espero que no demasiado inexacta) las tesis del filósofo, usando para ello muchas veces sus propias palabras, salpicando la exposición de algún comentario al hilo y apuntando al final alguna duda.
Revuelta inmediata y revuelta histórica
Nuestro tiempo está marcado por las revueltas, ¿pero de qué tipo son? Badiou propone una distinción aclaratoria entre “revuelta inmediata” y “revuelta histórica”. La revuelta inmediata es muy breve (una semana a lo sumo), está circunscrita espacialmente a los lugares donde viven los manifestantes, se extiende por imitación entre lugares y sujetos idénticos, ella misma es internamente muy homogénea y por lo general carece de palabras, declaraciones u objetivos. Badiou está pensando por ejemplo en la revuelta de las periferias francesas de 2005 o en los episodios de pillaje en Londres durante el verano de 2011 (ambos casos provocados por muertes vinculadas a actuaciones policiales más que dudosas). La revuelta inmediata es más nihilista que política. Se consume en el rechazo y en la ausencia de perspectivas. Es incapaz de abrir un porvenir.
Por su lado, la revuelta histórica se desarrolla en un tiempo más largo (semanas, incluso meses), se localiza en un espacio central y significativo de las ciudades, se extiende incluyendo a distintos sujetos, su composición interna no es homogénea sino un mosaico de la población (un poco de todo) y en ella la palabra circula, hay objetivos y demandas (aunque no programas). Badiou está pensando sobre todo en la primavera árabe, pero también incluye aquí al 15-M, Occupy, etc. La revuelta histórica es capaz de unir lo que normalmente está dividido (personas con distintos intereses, identidades, ideologías). Hace presente lo que estaba ausente (o “dormido”, según la metáfora de Sol). No se agota en sí misma, sino que desencadena nuevos procesos.
Las revueltas históricas reabren el juego de la Historia. Por un lado, sacuden la visión establecida del mundo. En nuestro caso, el relato del “fin de la Historia” (la idea de que el matrimonio feliz entre capitalismo y democracia representativa constituye la única forma de organización social viable) y la reducción de la vida a vida privada y búsqueda del propio interés. Por otro, activan la capacidad colectiva de transformación de la realidad. Es decir, descongelan la historia poniendo en marcha otra secuencia de la política de emancipación. En el caso de las revueltas actuales, sería la tercera.
Las tres secuencias de la política de emancipación
La historia de la política de emancipación está organizada en secuencias o fases. Las secuencias se abren por acontecimientos (que generan nuevas posibilidades para la acción colectiva) y se cierran por problemas (puntos de detención y finalmente de parálisis de las prácticas políticas). Entre secuencia y secuencia existen “periodos de intervalo” en los que, como dice la frase célebre, “lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer”.
Entre 1789 (año de la Revolución Francesa) y 1871 (la Comuna de París) se desarrolla la primera secuencia en torno a la idea-fuerza de la revolución entendida como derrocamiento insurreccional del orden establecido. Es la secuencia de formación del movimiento obrero, de las discusiones entre Marx, Bakunin, Proudhon y Blanqui, del socialismo utópico, de las minorías conspiradoras y las barricadas. El problema que agota finalmente esta secuencia es que las insurrecciones, sin concepto fuerte ni organización duradera, son reprimidas y masacradas una y otra vez. La secuencia se sella definitivamente con la sangre de los comuneros en el París revolucionario de 1871.
La segunda secuencia, entre 1917 y 1976, se organiza en torno a la idea de la revolución como conquista (fundamentalmente militar) del poder. El “cerebro” de esta secuencia es, naturalmente, Lenin. Su balance de la primera secuencia es el siguiente: la cuestión principal que deja pendiente es la de la victoria, cómo ganar y cómo hacer que la victoria dure. (Se dice que Lenin, no especialmente dado a las exteriorizaciones físicas de alegría, llegó a bailar en la nieve cuando la Revolución Rusa superó los setenta y dos días que duró la Comuna de París). Y la respuesta es el Partido: una capacidad centralizada y disciplinada, dirigida a tomar el poder y construir un Estado nuevo. A la lógica insurreccional le sucede por tanto una lógica de toma del poder. (A un español le vendrá a la cabeza probablemente como objeción la experiencia anarquista, pero Badiou parece considerar el anarquismo como un “pariente pobre” del marxismo-leninismo que nunca ha organizado realmente una sociedad más allá de algún episodio puntual y excepcional).
La segunda secuencia es la del comunismo estatal, la ciencia de la conquista del Estado, Lenin, Trotsky, Mao... pero también la del terror como herramienta de gobierno. El problema que agota esta secuencia es la identificación absoluta entre política y poder. La relación entre las tres instancias de la política (acción colectiva, organizaciones y Estado) se articula bajo la forma de la representación sin fisuras (“las masas tienen partidos y los partidos tienen jefes”, dirá Lenin). Y el Estado revolucionario se convierte finalmente en un aparato autoritario y separado de la gente que se relaciona con todo lo que no es él mediante una lógica de guerra: el otro como enemigo que se trata de neutralizar por todos los medios al alcance. La revuelta antiautoritaria de Mayo del 68, con su rechazo de la representación, de la división entre los que saben (y mandan) y los que no (y obedecen), de la política como un asunto exclusivo de partidos y especialistas, marcará el final de esta secuencia.
Intervalos
Como decíamos antes, entre secuencias existen “periodos de intervalo” donde lo viejo está agotado (aunque pesa como inercia) pero no sabemos aún qué es lo nuevo. No hay figuras compartidas y practicables de la emancipación: dispositivos replicables, imágenes comunes del porvenir, “linguas francas”. En los periodos de intervalo, como se puede suponer, el estado de cosas aparece como inevitable y necesario, incuestionable. La hegemonía de las ideas dominantes es muy vigorosa: “las cosas son así”, “siempre habrá ricos y pobres”. Y la rebelión se expresa a menudo teñida de nihilismo y desesperación (“no hay nada qué hacer, pero aún así...”). El periodo entre 1871 y 1917 fue un intervalo. Desde 1976 vivimos en otro. La secuencia organizada en torno a la idea-fuerza de la toma del poder se cierra (sin que prospere la renovación apuntada durante algunos años por Mayo del 68) y se impone la lectura conservadora de que toda revolución está abocada a la masacre y es mejor asumir por tanto el “mal menor” de la democracia representativa.
Pero algunas experiencias colectivas (como el propio Mayo del 68, el movimiento polaco Solidaridad, el zapatismo o la primavera árabe) empiezan a dibujar una hipótesis bien distinta: no es la idea de transformación del mundo la que ha quedado definitivamente impugnada en las checas y los gulags, sino la respuesta del Partido y la toma del poder. Estos acontecimientos pueden ser leídos por tanto como señales de que se está abriendo paso, lenta y fragmentariamente, una nueva secuencia donde el desafío es inventar una política a distancia del Estado. Esa es la revolución mental y cultural que proponen estos movimientos: concebir la política como creación (de posibilidades) y no como representación (de sujetos o demandas). Una política que exista por ella misma y no subordinada al poder y su conquista.
¿Significa esto que la política por venir debe desentenderse de los problemas del poder y el Estado (como en algunas tentativas de construir una sociedad paralela o en los márgenes de la oficial)? La respuesta es negativa. La política no debe confundirse con el poder, pero tampoco desentenderse de él, sino inventar modos de imponerle cuestiones sin colocarse en su lugar. Obligar al Estado sin ser Estado. Afectar y alterar el poder sin ocuparlo (ni desearlo). El desafío es pensar la articulación entre los tres términos de la política (recordemos: acción colectiva, organizaciones y Estado), no bajo la forma de la representación, sino más bien según un arte de las distancias (es decir, de conflictos y conversaciones entre instancias que no se confunden ni se “traducen” simplemente unas a otras).
Por todo ello, Badiou es muy crítico en general con la izquierda (también la alternativa) que sigue pensando con el cerebro de la secuencia anterior: “traducir” al plano institucional las demandas sociales, cuando los movimientos no se reducen a pedir cosas, sino que son también instancias creadoras de nueva realidad (nuevos valores, nuevas relaciones sociales, nueva humanidad); poner en el centro de toda actividad las elecciones, cuando el procedimiento electoral convierte en número, inercia y separación lo que en la calle se expresa como voluntad colectiva y transformadora (con las enormes decepciones consiguientes: después de Mayo del 68, De Gaulle; después de Plaza Tahrir, los Hermanos Musulmanes); proponer formas delegativas de la política que nos prometen cambiar el mundo sin tener que cambiar un ápice nosotros, etc.
Las formas de pensar de la secuencia anterior (representación, delegación, etc.) mantendrán su relativa vitalidad mientras no se inventen las figuras conceptuales y organizativas de la tercera secuencia. El problema es que aún estamos en un periodo de intervalo: las revueltas no son revoluciones. No saben qué poner en lugar de lo que derriban, ni qué nueva relación instituir entre los tres términos de la política. En eso consiste la “indecisión” (con trágicas consecuencias) de los manifestantes de Plaza Tahrir: “tiramos gobiernos, ¿y luego qué?” La misma idea de revolución está en crisis. Antes cada grupo o tribu política tenía la suya, pero la referencia era compartida. Ahora ya nadie sabe muy bien qué significa y usamos la palabra en forma lúdica (como la spanish revolution, un guiño al famoso gag de los Monthy Python).
Falta la Idea (escrito por Badiou así, en mayúsculas), es decir, una nueva visión de la vida en común, lo suficientemente clara como para presentarse como alternativa a esta sociedad (la idea comunista jugó ese papel en el pasado). Y una nueva articulación entre los tres términos de la política.
Pero podemos ser optimistas. Las revueltas abren de nuevo lo posible. Eso explica que el texto más entusiasta de la historia de la política de emancipación (El Manifiesto Comunista) se escribiese después de la derrota del levantamiento de 1848. Esa insurrección había abierto una brecha importantísima en la restauración del orden de 1815 tras los desórdenes revolucionarios de 1789. Hay fracasos y fracasos. Hay derrotas muy fecundas.
En un periodo de intervalo el mayor enemigo somos nosotros mismos: nuestra impaciencia, nuestra inconstancia, nuestro miedo a lo desconocido. Se requiere mucho coraje y tenacidad para no recaer las viejas respuestas ni tampoco desalentarse. ¿Cómo orientarnos sin recurrir a las viejas brújulas? No hay recetas ni atajos. La clave está sobre todo en la capacidad de invención de las prácticas reales, que no nos ofrece soluciones (que aplaquen nuestra angustia), pero sí las posibilidades para encontrar esas soluciones.
Por una promiscuidad teórica
Hasta aquí Badiou (o al menos mi resumen). Me gustaría señalar ahora para terminar un riesgo que me parece inherente a los grandes relatos (incluso si están tan bien construidos y hablan tan directamente a nuestro presente como el suyo). Lo haré a partir de los comentarios críticos de Badiou sobre el 15-M que se pueden encontrar en El despertar de la Historia y desperdigados por otras intervenciones posteriores.
A Badiou el 15-M le parece interesante (la toma de las plazas, el “no nos representan”, la creatividad, etc.), pero lo considera finalmente una “imitación débil de la primavera árabe”. Le critica sobre todo tres cosas: 1) no tiene ninguna idea precisa de victoria (como sí tenía la primavera árabe: “fuera Mubarak”, “fuera Ben Alí”), lo cual hace muy incierto su futuro; 2) es esencialmente un movimiento juvenil que no consigue involucrar a las clases populares, lo que explica que la derecha ganase holgadamente las elecciones posteriores; y 3) reclama “democracia real ya”, cuando la democracia es la pantalla de legitimación del poder financiero y por tanto reivindicarla no puede llevarnos muy lejos.
Ninguna de las críticas me convence plenamente. Ciertamente, el 15-M de las plazas no tenía una idea clara y compartida de lo que es una victoria, pero ¿no fue también eso lo que permitió el encuentro entre tanta gente distinta y desconocida entre sí? La energía generada en ese encuentro se ha ido organizando luego en direcciones y hacia objetivos concretos (PAH, mareas) y se mantiene viva, de forma latente y manifiesta. Es verdad que los egipcios y los tunecinos tenían un objetivo claro y eso catalizó las voluntades en un solo sentido, pero ¿y después? Una vez caídos Mubarak y Ben Alí, ¿no están los egipcios y los tunecinos tan perdidos/en búsqueda como nosotros?
Aceptemos que el 15-M de las plazas era fundamentalmente juvenil (aunque pocos espacios más plurales pueden encontrarse en la historia política española reciente). Pero ¿y luego? ¿No se diversificó enormemente el 15-M cuando aterrizó en los barrios o hizo alianza con la PAH? Muchos inmigrantes completamente ajenos a lo que sucedía en las plazas entraron en contacto con el 15-M por ahí. Un acontecimiento no es sólo el evento que lo inaugura, sino el proceso que abre. El rasgo incluyente del 15-M apareció ya en las plazas pero siguió produciendo efectos de apertura después. Y si es el déficit de heterogeneidad lo que explica que el PP ganase las elecciones, ¿no podríamos decir lo mismo de Mayo del 68 y la victoria posterior de De Gaulle?
Por último, la democracia que se reclamaba (y practicaba) en las plazas, ¿es equivalente de algún modo a la política parlamentaria? El significado de las palabras depende de quién las dice, dónde las dice y cómo las dice. En el contexto del 15-M, la palabra democracia remite más bien a la aspiración de una política ciudadana, no troceada en partidos peleados por el poder, capaz de hacerse cargo de los asuntos comunes (o al menos de tener algo qué decir sobre ellos). Y hay mucho trabajo experimental en marcha para concretar esa aspiración.
En definitiva, el 15-M de Badiou es demasiado un paisaje a vista de pájaro (también me lo parecieron sus comentarios sobre la revuelta turca). Pero, ¿no hay en todo gran relato un punto de distancia y abstracción que tiende a recortar la riqueza (y la complejidad y la heterogeneidad) de las situaciones singulares? Por ese motivo es muy importante que sean los propios habitantes de las situaciones los que generen sus nombres y las categorías para pensarlas. Y su propio sentido de la orientación. Sin descartar desde luego ninguna aportación externa, pero sin asumir tampoco ninguna como dogma. El amor que nos reclaman muchas veces los grandes filósofos es demasiado excluyente y posesivo. O uno u otro. O Badiou o Negri. O Agamben o Butler. Etc. Es mejor el amor libre o una cierta promiscuidad teórica. Es decir, con cariño y respeto (leyéndoles con atención y tratándoles con cuidado), poder estar con varios a la vez, tocar sin miedo y reapropiarnos de sus cacharros conceptuales, hacer combinaciones inéditas y, sobre todo, pensar siempre desde nuestras propias necesidades, desde nuestra propia biografía y trayectoria, desde las preguntas que nos ponen las situaciones de vida que atravesamos.
* Gracias a Pepe por su atenta lectura previa, observaciones y amables críticas!
Fuente: http://www.eldiario.es/interferencias/Alain_Badiou-15-M-revueltas_6_177492256.html
Lecturas utilizadas para este artículo:
El despertar de la Historia, A. Badiou, Clave Intelectual (2012)
La Hipótesis Comunista, sobre la Comuna de París, Mayo del 68, la Revolución Cultural China... (extractos en castellano)
Controverse, un libro-conversación entre Badiou y Jean-Claude Milner (en francés)
Éloge du thétre, Badiou sobre el teatro (en francés)
“Acontecimiento y subjetividad política”, conferencia de Badiou en 2012
“La figura del revolucionario de Estado. Igualdad y terror”, artículo de A. Badiou
Rebelion
|
|
|
 Primer
Primer
 Anterior
2 a 7 de 7
Siguiente
Anterior
2 a 7 de 7
Siguiente
 Último
Último

|
|
| |
|
|
©2026 - Gabitos - Todos los derechos reservados | |
|
|