* Reinar después de morir
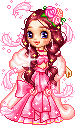
Que el amor entre dos seres se mantenga de por vida, es ya de
por sí notable, pero que siga vivo después de la muerte, es algo muy especial.
Tan especial como fueron los trágicos amores del infante don Pedro de Portugal
con una dama castellana, doña Inés de Castro.
Corría el siglo XIV, cuando
Inés llegó a Coimbra, formando parte del séquito que acompañaba a doña
Constanza, hija del infante don Juan Manuel, que iba a contraer matrimonio con
el heredero del trono portugués.
Las bodas se celebraron con todo el lujo y
el empaque de los matrimonios reales, y tanto en Castilla como en Portugal, este
enlace se veía como una firme alianza entre los dos reinos. Todos parecían
felices y durante muchos días se prolongaron los festejos entre la nobleza y
también en el pueblo llano. Nada hacía presagiar que la dulce Constanza y el
apuesto Pedro fueran a tener una vida en común distinta a la de tantas parejas
reales, pero la gran belleza de Inés, sin proponérselo ella, fue causa de la
desdicha de los tres.
Muy pronto los portugueses comenzaron a hablar de la
hermosura de la dama de la reina. Se decía que nunca mujer alguna podía
vanagloriarse de un rostro tan bello, que levantaba murmullos de admiración
entre los afortunados que lo contemplaron. Y tanto creció el rumor que llegó a
oídos del infante don Pedro, que sintió el deseo de conocer a la mujer de la que
tales gracias se decían.
Cuando se vieron, don Pedro quedó prendado de la
dama de su esposa y a Inés le sucedió lo mismo. En vano trataron ambos de
olvidarse el uno del otro. La situación era tan difícil como complicada. Él
estaba casado, y su mujer no se merecía que la hiciera sufrir. Ella no quería
ser desleal con Constanza, su señora y la infeliz esposa, que se enteró pronto
de lo que sucedía, sufría un hondo dolor al ver que iba perdiendo a su marido.
En un principio, estos amores no inquietaron demasiado al rey de Portugal,
don Alfonso, padre de Pedro. Eran muchos los príncipes y reyes que tenían
amantes, para poder sobrellevar los matrimonios impuestos por razones de estado,
pero este caso era diferente. El amor inmenso que se profesaban iba más allá de
las convenciones sociales, se querían de verdad, se sentían verdaderos esposos y
no podían concebir la vida del uno sin el otro. Pedro no quería que Inés fuese
sólo su concubina, la quería para que fuese su mujer y la madre de sus hijos,
pero era de todo punto imposible.
Al darse cuenta de cómo estaban las cosas
entre Pedro e Inés, el rey Alfonso les mandó cartas, a Pedro llamándole adúltero
e infame y a Inés tachándola de ramera y de bruja. Los dos lloraron ante estas
recriminaciones, sabían que no actuaban bien, pero la fuerza de su amor les
hacía sentirse inermes... por más que lo deseaban no podían dejar de quererse y
comprendieron que sus amores no podrían tener buen fin.
Constanza, abrumada
por la pena, enfermó. Nada pudo curarla, pues había perdido el interés por la
vida. Murió al poco tiempo, maldiciendo a los amantes, y Alfonso vio cómo con
aquella muerte se frustraban muchas de sus esperanzas políticas. Su odio recayó
sobre Inés y también sobre su hijo pero, como hombre y como padre, consideraba
que ella había sido la causa de la perdición de Pedro, embaucado, sin duda, por
la belleza de la dama.
Pero a pesar del sentimiento de culpa, a pesar de los
insultos reales y el desprecio de la corte, el amor no disminuyó un ápice entre
ellos. Y Pedro tomó una decisión muy arriesgada: se casó en secreto con Inés
para dignificar el inmenso cariño que se tenían. El secreto en cuestión, pronto
fue un secreto a voces y la ira del rey no tuvo límites. Alfonso, conocido
también como el Bravo, era un buen rey, y un esforzado guerrero que luchó con el
monarca castellano Alfonso XI en la batalla del Salado... pero le perdió la
cólera que nunca es buena consejera.
Para atajar lo que él consideraba un
problema, no se le ocurrió otra acción más trágica ni más despreciable que
ordenar el asesinato de Inés. Dos sicarios, Pero Coelho y Alvaro Gomçalves,
llegaron a la torre de Coimbra en la que vivía Inés y se presentaron ante ella.
Un pálpito sacudió en corazón de la mujer, y al instante supo a qué venían. Se
dice que iban acompañados por el obispo de Oporto al que hicieron que confesara
a Inés antes de matarla, pero es poco probable que la historia real fuese así.
Se deshizo en lágrimas la pobre Inés, mientras suplicaba que la dejasen con
vida, pero ni la congoja ni la hermosura de aquel rostro que ha tantos había
encandilado, hicieron mella en el corazón endurecido de aquellos asesinos. Cayó
muerta con más de cuarenta puñaladas.
La reacción de Pedro no se hizo
esperar. Levantó pendones de guerra contra su padre al que derrotó en el campo
de batalla y se proclamó rey. Pero esta venganza contra el instigador de la
muerte de su esposa Inés, le supo a poco. Corroído por la pena, enajenado por el
dolor y la ausencia de la mujer que amaba, hizo algo que horrorizó a todos y que
ha pasado a los anales históricos como algo tan terrible como insólito.
El
día de su coronación como rey, Pedro I de Portugal, mandó desenterrar el cadáver
de Inés y vestirlo con todos los atributos de la realeza.
La muerte había ya
causado estragos en aquel cuerpo y en aquel rostro que fueron tan hermosos, y la
contemplación de las carnes putrefactas, causaron espanto entre la nobleza y la
corte portuguesas.
Sentados en el escaño real, al lado de Pedro, los restos
de Inés se cubrieron con unos lujosos vestidos, bordados en oro y perlas y sobre
la cabeza lucía la impresionante diadema de las reinas portuguesas. El hedor de
la muerte invadía el salón del trono, pero Pedro no parecía notar nada extraño
en aquel espectáculo horripilante. Todos los que asistían a la coronación fueron
obligados a besar la mano del rey... y de la reina Inés... Muchos no podían
reprimir la náusea ni el terror, pero Pedro se mostró inflexible, mientras
decía: "¡Arrodillaos y honrad a vuestra reina!".
Uno a uno pasaron ante el
trono y rindieron pleitesía al rey y al cadáver de la reina. Aún quedaba un
último acto en aquella tragedia. Los últimos en entrar en el salón del trono y
obligados a besar la mano de Inés, fueron sus propios asesinos. Aterrados,
cumplieron con el macabro ritual. Y aquí la leyenda dice, en algunas versiones,
que el propio Pedro los mató con su espada, cortándoles las cabezas y
exhibiéndolas sangrantes ante la corte, mientras mandaba que sus cuerpos se
arrojasen a los perros para que los despedazasen. Otras versiones dicen que,
sometidos a todo tipo de tormentos, les arrancaron el corazón por la espalda
para que el sufrimiento fuese aún mayor.
Esta historia tan hermosa como
terrible, ha sido la inspiración de numerosas obras literarias, especialmente en
la época romántica, por su exaltación del amor a ultranza, un amor que traspasó
las barreras de la vida y del tiempo, y por su final tan espectacular como
desgraciado.


